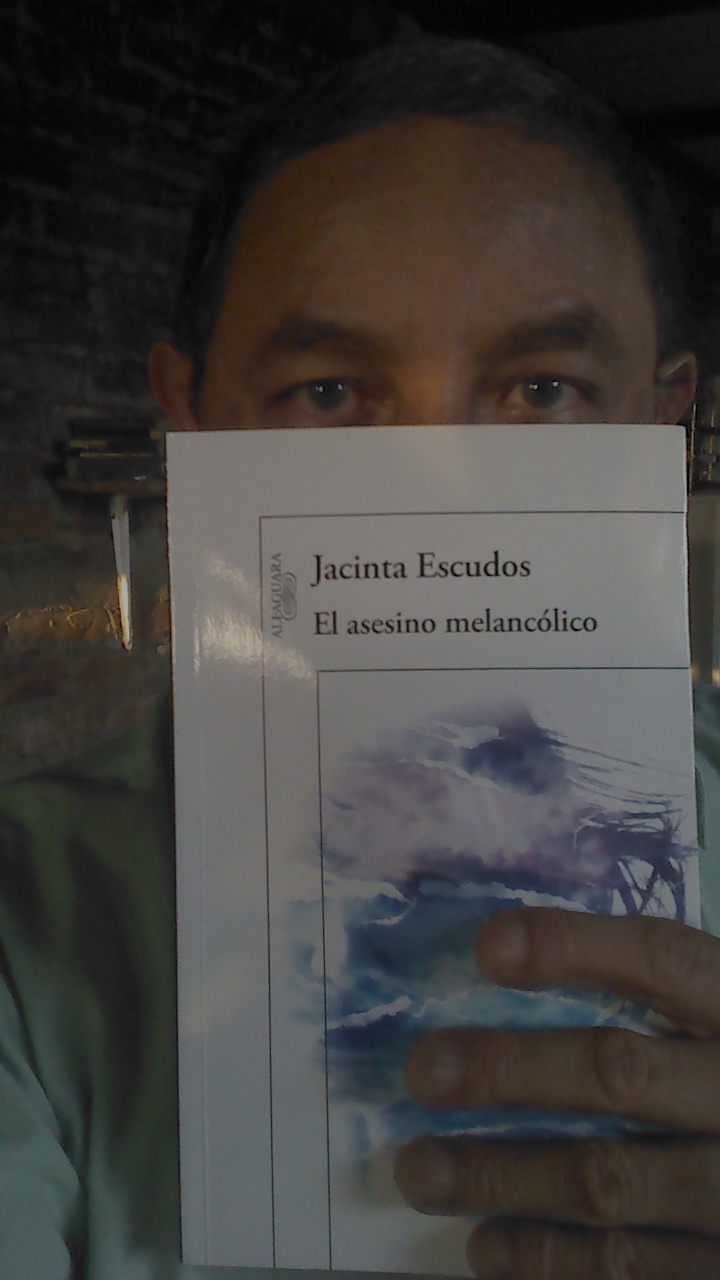
Un hombre y una mujer. Dos seres solitarios. Una historia inimaginable, extraordinaria, corriendo en un escenario común y corriente. Sigue leyendo «EL ASESINO MELANCÓLICO. Una novela de Jacinta Escudos»
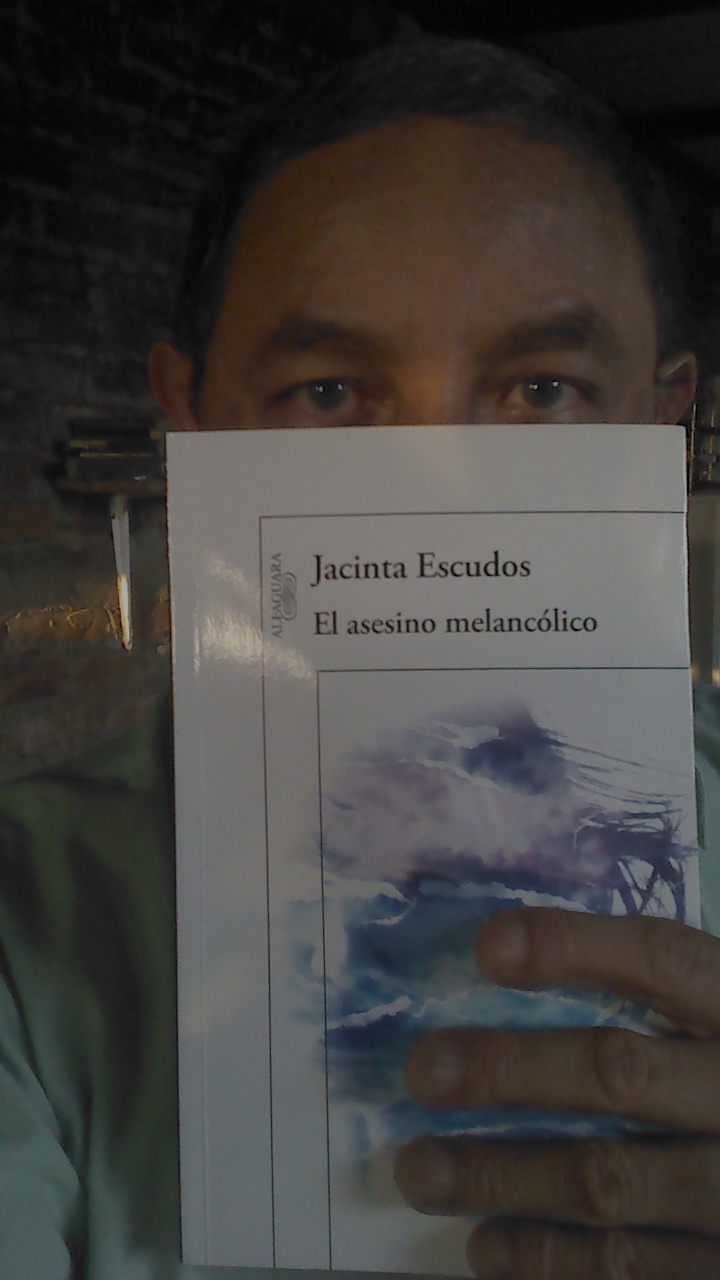
Un hombre y una mujer. Dos seres solitarios. Una historia inimaginable, extraordinaria, corriendo en un escenario común y corriente. Sigue leyendo «EL ASESINO MELANCÓLICO. Una novela de Jacinta Escudos»
Las imágenes reventaron con luces de colores y sonidos gratamente estridentes, como suaves petardos… Y yo flotaba entre hiedras flotantes y flores aromáticas, en un paraíso soñado. Cuando puse por fin mis pies, delicadamente, sobre el suelo, me di cuenta que caminaba sobre una espuma suave y verde de plantas exóticas. Aspiré el aire puro y sonreí. Si la felicidad es una paz que te hace sentir completo, yo estaba completo. Era mi corazón y yo con la expresión de entera satisfacción. Sigue leyendo «PARAÍSO»
1.
El joven Arturo le dijo a Antonio, su padre, que quería irse para “el norte”. Lo pensó mucho toda la noche; pero al fin, por la mañana, Antonio le dijo a su hijo que estaba de acuerdo. Aquí en El Salvador no había trabajo y la violencia en los alrededores era intensa. Sigue leyendo «TRES HISTORIAS BREVES DE MARZO Y UNA CANCIÓN»
Escuchar la lluvia,
sentir su rumor constante,
percibir su humedad como algo muy cercano,
como algo demasiado adyacente
a mis labios
y a mis huesos…
Y al abrir los ojos,
saber con certeza que esa lluvia
no es más que un susurro
atormentado
en las paredes
de mi pecho.
Entender que la oscuridad
ya no me asusta,
porque yo mismo
me he convertido
en noche
tensa y desplegada.
Es que ya soy
penumbra que transita las habitaciones
vacías,
soy la sombra tenebrosa que,
ciega y amputada,
deambula disipada,
en la madrugada más fría. Sigue leyendo «YA NO ME ASUSTA LA OSCURIDAD»
Él sintió que los años
se habían ido en un respiro.
.
¡Tantos cosas,
tantos pequeños detalles!
.
Se dio cuenta que había perdido
los ojos más bellos, pero también los más crueles;
los labios más dulces, pero también los más ficticios;
el diamante inverosímil,
la joya más preciosa.
.
(Así son las diosas:
altivas y celosas,
bondadosas y sanguinarias,
llenas de amor,
pero también de rencores,
sin piedad
desde la médula…)
.
Y miró él
otra vez los años idos.
Todas las risas, los abrazos, las tiernas miradas, la lujuria compartida…
Todos esos años arrancados de un tirón y lanzados al olvido.
Todo el dolor cubriendo la alegría como una penumbra mordaz y terrible.
.
Un eco sonaba en su cabeza:
«Los años idos, los años idos…»
.
De pronto un pájaro cantó en la lejanía
y algo despertó dentro de sí
como una secular
epifanía.
.
Los años habían pasado, sí, pero comprendió que la vida
aún latía,
débil y golpeada, es cierto,
pero aún hervía,
con una ferocidad
y una nobleza
admirables,
en lo más recóndito
(y brillante)
del corazón.
.
Aspiró profundo,
levantó la mirada
y el horizonte
se abrió
prodigioso.
***
Óscar Perdomo León
***
***
El amor,
me refiero al amor verdadero,
no a la falsa copia
que portan muchos,
el amor, ese amor del que les hablo,
es una llama
que no se apaga,
es un grito
en el corazón
con un eco eterno,
una ternura que lo perdona todo,
una raíz inextraíble,
fuerte y poderosa
que bebe de las aguas profundas
de la empatía
y la sinceridad.
El amor es una ley del universo
que no fue tomada en cuenta
por la cosmología.
El amor está en mi pecho
como un latido inextinguible
y ningún agujero negro
podrá consumirlo
en sus bestiales entrañas.
Viviré luchando.
Me moriré luchando.
Y cuando muera,
ese amor, por fin, se irá conmigo,
mas renacerá en el recuerdo
y en el pecho
de alguien más,
inacabable,
hereditario,
genético
y verbal.
El amor…
ese amor del que les hablo…
***
Óscar Perdomo León
***
Mirar pasar el tiempo
y saber que un desconocido
día
cerraré los ojos
para unirme
a la energía inmortal.
Ser el alimento
de una planta o un gusano,
ser entonces ya una parte simple
del universo.
Cantar un verso
y hacerte mía
aunque sea un último día
en un mundo inverso.
¿Qué es la felicidad?
Es escribir la letra
de una canción
honesta
que toque tus entrañas
y que muestre
tu rostro
como en un espejo.
El tiempo
sigue corriendo
y la incertidumbre
está
a la vuelta de la esquina.
Pero hay algo que es seguro:
el mundo seguirá
aun cuando mis huesos
hayan desaparecido.
Los siglos pasarán.
Las montañas morirán
y otras nacerán.
Mas el poema
de la energía universal
seguirá generando vida
en éste
o en otro planeta.
Todo y nada.
Nada es para siempre,
todo cambia, todo cambia…
Los ríos fluyen hacia el mar
y la luna gira
hermosa y misteriosa
esta noche
en mi pupila.
***
Óscar Perdomo León
***
Si pudiera darle un comienzo a esta historia, podría decir que en realidad todo se originó en el año de 1964, período en que nacimos Virgilio, Miguel y yo.
Para entonces Santa Ana, la ciudad en donde nací, era una urbe interesante y viva, colmada de movimientos culturales y sociales, así como también el lugar donde ocurrían las cosas triviales de un pueblito. Déjenme explicarlo mejor, Santa Ana era –y quizás todavía lo es- la dicotomía desnuda, la realidad cruda e inocente: ahí ocurrían los eventos culturales grandes, como los que acontecían en San Salvador (la ciudad capital), pero de la misma forma se podían vivir los más frívolos, sencillos y deliciosos placeres cotidianos.
Su desarrollo comercial era fuerte y era también el principal de toda la zona occidental de El Salvador. Los habitantes de Ahuachapán, Atiquizaya, Chalchuapa y Turín, por mencionar algunos, veían en Santa Ana la ciudad del progreso, el lugar donde hacer buenos negocios o poner a sus hijos a estudiar, la urbe más parecida a San Salvador, sin llegar a ser asfixiante y acelerada como la capital.
En esa morena cuna santaneca, inmersos entre vientos de cambio y de tradición, nos desarrollamos Miguel, Virgilio y yo, en ese sitio lleno de fuertes costumbres y de novedades que se iban abriendo paso y camino, en un país que soñaba en grande, en un El Salvador pujante de ganas por emerger de la pobreza, pero que en su mismo deseo tenía también, según lo creo yo, clavado el germen del mal, del egoísmo y de la falta de verdadero patriotismo: un país entregado y devorado por las transnacionales y obedeciendo al pie de la letra las órdenes del imperio estadounidense. Un país sin una real independencia, amargado en sus entrañas por la pobreza de la mayoría de sus habitantes, con sus colonias y barrios nutridos por gente paupérrima, que había venido del campo para tratar de sobrevivir en la ciudad. ¡Las migraciones internas de la pobreza!
No todo era desesperanzador. Había también una clase media incipiente, que irrumpía con fuerza y ganando cierto poder adquisitivo, conformada especialmente por profesionales como abogados y médicos, comerciantes y empresarios, que buscaban sobresalir y elevarse a otro peldaño más de la escala social.
Pero la Historia tiene muchas caras y muchos paisajes. Las vertientes de la soledad, de las manchas de la opresión y de la falta de libertad de expresión, inundaban asimismo las calles de ese El Salvador de los años ´60, que hoy parece tan lejano en el tiempo, pero tan cercano en su médula, en sus profundidades colmadas de injusticia social. Al verlo con hondura, El Salvador de aquellos días era con certeza un verdadero caldo de cultivo de la guerra civil que explotaría a principios de los ´80 del siglo pasado.
Sin embargo, Virgilio, Miguel y yo estábamos en una realidad más benévola. Nuestros padres, todos de clase media, nos podían dar lo básico para vivir y desarrollarnos, para disfrutar incluso de ciertas diversiones que ni en sueños podían alcanzar los habitantes de los barrios marginales.
El destino, que puede ser una brisa o una tormenta caprichosa, quiso además que, en aquella ciudad que nos había abrigado como una madre, habitáramos muy cerca los unos de los otros, así que el mismo barrio y las mismas calles de asfalto nos vieron crecer. Desde niños habíamos andado de un lado para otro en los juegos de infantes mocosos. Y así, habíamos recorrido juntos el paso de la infancia a la adolescencia y habíamos seguido juntos el camino de esa flor de la vida: la adultez.
De los tres, sólo Miguel no había nacido en Santa Ana; sino en México, pero a los tres años de edad sus padres (madre mexicana, padre salvadoreño) se vinieron a El Salvador y se establecieron en «La Ciudad Morena». Los otros dos, Virgilio y yo, habíamos nacido en el mismo hospital, el mismo año y casi a la misma hora, aunque en fechas diferentes.
Había también muchas diferencias entre nosotros. Miguel, por ejemplo, era un madrugador inclemente: amaba los amaneceres y el rocío fresco de la mañana. Yo, en cambio, funcionaba mejor al atardecer y por las noches; era básicamente un noctámbulo que debía trabajar por necesidad por las mañanas; pero sólo me desperezaba de verdad cuando la tarde iba tomando forma, cuando el sol iba buscando el horizonte y la luna empezaba a abrir los ojos. Virgilio, por su lado, era otro noctívago insaciable, pero por razones diferentes; le gustaba la noche porque le brindaba las cosas y las personas que el día no le daba; la noche y la madrugada eran sus amantes, sus doncellas desvirgadas que le ofrecían los placeres de vivir… Eso sí, por las mañanas tenía la cara con las ojeras tan grandes y profundas como si no hubiera dormido en días. Y seguramente que así había sido, porque Virgilio vivía para desvelarse bailando en algún antro con alguna mujer de baja reputación o para trabajar tocando toda la madrugada el bajo eléctrico, su instrumento musical del alma. Sin embargo, esa gran diferencia de percepción de tiempo y horarios entre nosotros, no nos causó nunca ningún problema de unión y amistad.
Miguel tenía cierto encanto: sonrisa fácil y amplia que dejaba ver sus encías; sus modales de un «gentleman inglés» los usaba en especial con las mujeres y la gente mayor. Uno de sus placeres más grandes era cocinar, para lo cual tenía mucho talento. Su conejo con mole y marinado con cerveza, era una verdadera delicia.
Virgilio, por su lado, era alto y delgado; tenía los dientes amarillos de tanto fumar y estigmas grises entre los dedos -índice y medio- (de tanto sujetar los cigarrillos); su presencia siempre traía consigo el olor del tabaco. Virgilio tenía algunas armas que lo defendían de todo: su tenacidad, su manera tan positiva de ver la vida, su amplia sonrisa y su gran sentido del humor. Era “el intelectual”, según pensábamos los otros dos, porque componía mucha más música que nosotros y escribía poemas a granel. Aunque en realidad, referido a la escritura, lo que más le gustaba era escribir novelas, de las cuales tenía ya un par inéditas y otra en estado embrionario.
Como también fuimos compañeros de colegio, de equipos de fútbol y de baloncesto, de juegos y de complicidades, siempre nos mantuvimos desde el principio muy unidos. Si echáramos un vistazo en ese punto exacto de nuestro pasado, nos veríamos delgaduchos y soñadores, vivaces y traviesos, equipados de una gran energía para la vida.
Además teníamos en común nuestro gran amor compartido por la música. Así que cuando llegamos a la adolescencia temprana empezamos, juntos también, a tratar de tocar instrumentos musicales, tropezando con cada nota, buscando la melodía exacta, luchando con cada acorde y adivinando armonías; pero eso sí, sin dejarnos amedrentar por el reto artístico.
¡Ah, la música, la música! Esa diosa entregada y promiscua que nos hechizó desde el principio con su belleza y su misterio. Vivíamos para mirarla, para olerla, para escucharla, para lamerla de pies a cabeza y dejarnos seducir por sus movimientos cadenciosos y las palabras eróticas que susurraba a nuestros oídos… vivíamos para seguirla a donde fuera, hasta el fin del mundo si llegara a ser necesario. La música era verdaderamente nuestra diosa amable, la caprichosa y vanidosa, hermosa como una fresca flor bañada de rocío que liberaba con audacia todos nuestros sentidos; pero era también absorbente y suspicaz, como una mujer ahogada en celos.
Cuando teníamos como 12 ó 13 años de edad formamos un trío melodioso que se llamaba «Los puntos azules». De los tres, Virgilio era el que tenía más sentido musical, más intuición para alcanzar el ritmo, para componer, para manosear la armonía y la melodía, «más oído», pues, como se dice en la jerga musical. Miguel y yo nos esforzábamos por colocarnos al nivel de Virgilio o al menos para no quedarnos tan atrás de él. Virgilio era entonces, como es lógico, el líder del grupo. Él tocaba el bajo, Miguel la batería y yo la guitarra. Los tres cantábamos; pero era Virgilio el que tenía la voz más sonora e interesante. Yo, sin embargo, con la influencia positiva de mi padrastro Jorge -¡un músico grandioso!- con el tiempo había ido adquiriendo una habilidad casi prodigiosa para la ejecución de la guitarra; Jorge decía que yo era «rápido, limpio e ingenioso para tocar». (Durante algún tiempo me lo creí firmemente, pero yo sé que no era una verdad al cien por ciento.) Miguel no era el típico aporreador de tambores, sino que tenía sensibilidad y delicadeza para tocar, tenía algo que muy pocos bateros tienen: intuición, esa sabiduría inexplicable de saber cuándo y con qué intensidad dar el golpe correcto al plato o al redoblante.
Los tres componíamos sencillas canciones que después pasaban por las manos de los otros, las cuales sufrían entonces agregados de notas, acordes o palabras, o por el contario se les restaban; pero era un hermoso trabajo de equipo que estaba lleno de entusiasmo y de sueños.
Si tomamos en cuenta la poderosa influencia cultural y económica de parte de los Estados Unidos de América, de Inglaterra, o de los otros países occidentales desarrollados sobre Latinoamérica, no es ninguna sorpresa, pues, encontrar que Miguel, Virgilio y yo estábamos influenciados por los ritmos del rock y del pop anglosajón de los años ´60 y ´70, acompañado todo de pantalones acampanados y cabellos largos.
En el año 1977 nosotros éramos unos adolescentes y aunque Los Beatles ya se habían separado, para nosotros ellos seguían unidos y queríamos –aunque nosotros sólo éramos tres- ser como John, Paul, George y Ringo. O queríamos ser quizás como Queen o como Yes. Queríamos tener muchas canciones originales para grabar en discos de vinilo de larga duración y que en el lado A y en el lado B estuviera escrito «Los puntos azules», con grandes letras casi –casi- psicodélicas (para no parecer fuera de moda). Y el nombre de cada canción estaría en letras claras de molde, y junto a ellas, entre paréntesis, el nombre de su respectivo compositor. Ahí diría, por ejemplo, «Un día diferente» (Julio “el Conde” González Blanco), «Bajo tu sombra» (Miguel Salazar), «María me ama» (Virgilio “el chele” Marón Menéndez)… y así sucesivamente. Y la portada del disco no se quedaría atrás, sería algo maravilloso, con una fotografía en donde aparecerían al atardecer los tres jóvenes sentados a la orilla de un río, resaltando intensamente sus siluetas casi como sombras en sepia ante un fondo a todo color, entre los tonos del crepúsculo; meditativos, serenos y guapos, mirando con profundidad el ocaso… los tres músicos compositores e intérpretes brillarían en el firmamento del espectáculo y la fama…
Todo lo teníamos planeado. En nuestros sueños despiertos podíamos ver eso y más allá…
Para lograrlo ensayábamos casi todos los días y a toda hora. Algunos vecinos estaban hartos de nuestra ruidosa música, que a veces distorsionaba más por la mala calidad del equipo de sonido que teníamos, que por la intencionalidad de darle ese sonido de distorsión roquera a la guitarra. Nos reuníamos casi siempre en la casa de Virgilio, porque era una vivienda grande, como muchas casas de pueblo –y Santa Ana, aunque era una gran ciudad, era también, de alguna manera, un «gran pueblón»-; la casa tenía además una habitación amplia dedicada exclusivamente para tocar y cantar, que era nuestro refugio, nuestro santuario musical, al cual habíamos apodado «La Caverna», en homenaje al club nocturno en donde fueron descubiertos los Cuatro Fabulosos de Liverpool. Allí escuchábamos mucha música, como es comprensible, porque un músico que no oye música es como un catador de café que no toma cafeína.
En «La Caverna» había una vieja radiola grande de madera, con dos bafles laterales sonoros y por encima tenía una tapadera finamente barnizada. En ese antiguo aparato escuchábamos los discos de 45 rpm y los de 33. Recuerdo que nos arrojábamos sobre el suelo alfombrado o sobre un viejo sofá de color café oscuro que estaba junto a la radiola y nos quedábamos largas horas y horas escuchando los más diversos ritmos y armonías de la música occidental.
Aunque la mayoría de adolescentes tienden a ser rebeldes y cerrados de la mente, aferrados sólo a un solo gusto musical o a un tipo de comida, por ejemplo, nosotros, aunque no dejábamos de serlo un poco, teníamos un criterio más amplio en cuanto a la música; pero esa actitud no era del todo casual, sino más bien gracias a la influencia de mi padrastro Jorge, quien nos visitaba regularmente a «La Caverna»; su experiencia musical era grande, era un viejo músico de Conservatorio (que había estudiado en México y Cuba) y gran coleccionista de discos, que todo el tiempo nos estaba alimentando con «nuevos descubrimientos» de la música, que bien podían ser artistas de la década de 1940 a 1950 ó los últimos discos salidos al mercado en las décadas de los ´60 ó ´70; pero para nosotros eran, los unos y los otros, tan novedosos, tan elaborados sus cantos y sus arreglos, que nos quedábamos hipnotizados oyendo la música y escuchando al mismo tiempo las anécdotas que Jorge nos contaba sobre tal o cual grupo musical, palabras que enriquecían y complementaban los sonidos que salían del viejo aparato de sonido. Esos días de entrenamiento musical y de aprendices de catadores melómanos, fueron como la gloria y el paraíso para nosotros. Por eso mismo, aunque el rock-pop nos emocionaba mucho, en ocasiones escuchábamos a los tríos que tocaban esos boleros ya inmortales, como los que cantaban Los Tres Reyes, Los Tres Ases, Los Panchos, Los Tres Diamantes o Los Hermanos Cárcamo. (Estos últimos cantaban una canción que todavía me roba el corazón: «Coatepeque», con una letra y una melodía que se compaginaban a la perfección.) Por otro lado, había períodos en que la música que nos atrapaba era la de los grandes clásicos europeos, como Mozart o Beethoven. Así, el Concierto para Piano en La Mayor o la Novena Sinfonía eran obras que a menudo sonaban en la anticuada radiola y en nuestros oídos, junto al ruido aquel como de papel de aluminio estrujado que emitían los viejos discos de vinilo gastados. Un tema que necesitaría un capítulo aparte es cuando Jorge nos introdujo al mundo del jazz; fue como una medicina dura de tragar, pero cuando al fin lo entendimos en su esencia, en su diversidad, en su grandeza, en su bella complejidad, escucharlo fue como comer un postre delicioso cada día. Conocer el jazz fue la mejor herencia que alguien pudo haberme dado alguna vez.
Por razones políticas y de consciencia, y en plena guerra civil (en 1984), desistimos de tocar por un tiempo pop-rock y nos enfrascamos en formar un grupo musical con aires folklóricos, tratando de encontrar, a través de la música, nuestra identidad como salvadoreños. Investigamos sobre las melodías y las armonías que se tocaba durante las fiestas patronales en Panchimalco y en Sonsonate, cunas de grupos indígenas que aún conservaban algo de la cultura milenaria prehispánica. No queríamos –y de eso estábamos bien seguros- seguir los pasos de otros grupos musicales populares que se desarrollaban en esa época, con una influencia sudamericana más que clara, con zampoñas y charangos, y vestidos con largos ponchos coloridos. Nosotros pretendíamos encontrar un sonido que estuviera más cercano a la región centroamericana, por eso nuestros instrumentos musicales cambiaron radicalmente: abandonamos la batería, la guitarra eléctrica y el bajo eléctrico y empezamos a usar la chirimía (muy tocada en Guatemala), el caparazón de tortuga, la marimba, la guitarra acústica, el contrabajo, la caramba, la concertina y el violín (pero tocado con ese sonido llorón y un poco carrasposo como lo tocan los músicos del campo). Le pusimos nombre a nuestro nuevo grupo y escogimos, por su sonoridad, el de uno de los tantos cantones de El Salvador: Izcaquilío. También las letras de nuestras canciones empezaron a rosar la denuncia social, pero sin ser panfletarias, tratando de acercarnos más a lo artístico, a lo poético. Llegamos a tener un repertorio musical de unas 40 canciones, en donde el 95 % era totalmente original en letra y música, y el otro 5 % estaba formado por temas como El Torito Pinto y otros. (Recuerdo que en esos días yo escribí un poema en cuartetos endecasílabos basado en el cuento «El Negro», de Salarrué y lo musicalizamos.) Se nos unieron otros músicos, como por ejemplo Gabriel, que era un estudioso de la cultura indígena y un experto tocador de la caramba. Otro músico que se agregó al grupo fue Juan, que cantaba muy bien y tocaba la guitarra y la concertina. Con ellos nos presentamos en incontables conciertos organizados dentro de la Universidad Nacional y en otros foros heterogéneos, junto a otros grupos musicales con tendencia izquierdista. También tocamos en otros países centroamericanos y en Estados Unidos. Ese período nos duró sólo un par de años. Con los estudios universitarios, el tiempo que teníamos para nuestras reuniones musicales se fue reduciendo poco a poco.
Pero yéndonos un poco más a nuestro pasado musical, es interesante, por ejemplo, entender la manera en que yo veía la música cuando era un infante. Y es que para entonces todo era más simple para mí, sólo imaginaba lo que quería ser o lo que deseaba que el mundo fuera y, por arte de magia, todo se convertía al instante en algo así como un cuento de hadas y un mundo de fantasías. Sin embargo yo, no rescataba princesas vigiladas por dragones ni intentaba deshacer hechizos con un beso. Mi mundo de ilusión era el de los túneles en la tierra, el de correr desaforadamente por la calle, el de viajar hacia la luna… y, principalmente, me gustaba jugar de tocar el piano y la guitarra. No tenía piano entonces, ni me interesó aprender a tocarlo ya siendo mayor, pero en mis juegos de niño un sofá estaba lleno de teclas blancas y negras, y bastaba con que sonara al fondo una cinta con la música instrumental de teclado y ya era yo un pianista consagrado; mi imaginación volaba y volaba sin límites. Con el pasar de los años, el piano llegó a ser para mí, si se quiere decir de alguna manera, un elegante caballero perfumado y bien vestido, pero alejado de mi mundo interno. La guitarra, por el contrario, era la mujer hermosa y amiga, la bella antojadiza, la jactanciosa que todo lo quiere, pero también que todo lo da. La guitarra me estremecía de retos sonoros y me acompañaba en tantas y tantas aventuras. Con caricias suaves en su cintura, en su mástil y en sus cuerdas, la iba enamorando y domando poco a poco…
Óscar Perdomo León
***
***
El tiempo, nuestro aliado y nuestro enemigo. El tiempo, ese vacío que está tan lleno de todo, que puede parecernos lento algunas veces y apresurado en otras ocasiones. Ése que parece no tener principio ni fin, y que han tratado de explicar la religión y la ciencia. El tiempo… El tiempo que cura todo dolor y nos ofrece también alegrías. Y en todo momento la memoria trata de guardar en sus archivos el tiempo. Y éste, vanidoso y omnipotente, se nos escapa y engrandece y se nos hace imposible embotellarlo.
Alejandro tenía algunas heridas y cicatrices, por aquí y por allá, arriba y abajo del alma y en un costado de su corazón. La muerte lo perseguía por dondequiera que él iba. Por ejemplo, la muerte de Elena, en 1986.
Alejandro estuvo perdidamente enamorado de Elena, una vecina de su casa en Santa Ana, que había llegado huyendo de la guerra y que se encontraba, al igual que Alejandro, estudiando en la universidad. Era una muchacha de lindo cabello oscuro, piel morena, mirada penetrante y con una sonrisa que mostraba las encías encantadoramente. Tenían ya 4 años de noviazgo y una tarde de octubre de 1986, Alejandro viajaba en bus desde Santa Ana hacia San Salvador. Al llegar a la capital, se dio cuenta de que algo malo había pasado. La gente corría despavorida de un lado para otro. Había un terrible congestionamiento vehicular. Las casas parecían que habían sido golpeadas por almáganas gigantes. Un terrible terremoto acababa de terminar, justo hacía un par de minutos.
Corrió hasta el pupilaje donde vivía Elena y la señora dueña del mismo, que estaba a punto de explotar en un ataque de nervios, le dijo que había salido y que no sabía dónde estaba. Un compañero de universidad que halló en la calle le dijo que Elena, al momento del terremoto, se encontraba en uno de los edificios que se habían hundido, que él había salido antes y que sabía que había gente aún con vida, enterrada bajo el concreto.
Alejandro corrió entre el pánico y la locura hacia el lugar del desastre. Gritó muchas veces su nombre. Caminó de un lado a otro. Se quedó ahí, tratando de hacer algo. Luego llegaron los expertos en rescatar de los escombros a las víctimas. No perdía la esperanza de que ella siguiera con vida. Los topos mexicanos trabajaron toda la madrugada. Gente de buen corazón se acercaba con agua y comida para los que estaban trabajando entre el cemento desquebrajado.
Ya casi para amanecer, uno de los topos salió con Elena en sus brazos. Tenía heridas y equímosis en varias partes de su cuerpo. Estaba pálida y desfigurada. Alejandro inmediatamente la tomó en sus brazos y lloró en silencio. Caminó con ella en brazos, sin un rumbo definido, hasta que la Cruz Roja se la quitó de los brazos y se la llevaron para Medicina Legal.
La furia natural le había arrebatado la vida a Elena y una parte de Alejandro murió con ella esa mañana.
Siendo como era y habiendo sufrido muchas veces, Alejandro sabía que el tiempo es implacable con todo. Pero también estaba consciente que el dolor es algo que el tiempo, ciertamente, sabe cómo curar.
Óscar Perdomo León
***
Su romance con Rosa María duró siete años. Un número mágico para formar ciclos. O para romperlos. Al principio, como la mayoría de parejas, eran muy apasionados en todo. Hacían el amor cada noche y cada día, en cualquier lugar y bajo todo clima. Inventaban cosas. Escribían juntos. Soñaban juntos. Eran felices sin nada y sentían que lo tenían todo.
Alejandro miraba cosas en los ojos de ella que nadie más podía mirar, cosas bellas y grandes.
Se hicieron novios un mes de septiembre, bajo el embrujo del alcohol y el deseo. Todo empezó como un juego; pero de un día para otro el misterioso amor emergió de la zona oscura y oculta en donde se encontraba.
Los años pasaban y su felicidad resplandecía.
Sin embargo, al séptimo año, la alegría se les fue apagando poco a poco. Un día, como cualquier otro, el amor hizo su maleta y, sin perder su misterio, se largó y se escondió en una zona muy negra, en un lugar tan lejano y frío como Saturno o Plutón.
Rompieron su relación de tantos años a la orilla del mar y en el peor de los meses para terminar. Fue en diciembre, el mes de la Navidad y de la noche en que se espera el Año Nuevo. El mes en que se reportan más depresiones y suicidios. El mes en que se sueña con un nuevo comienzo. Pero para ellos diciembre fue el comienzo del fin.
Un día, por cosas de las casualidades, Alejandro y Rosa María se encontraron. Platicaron por un par de horas y hasta rieron juntos como viejos amigos. Al final, cuando se despidieron, Alejandro le robó un beso a Rosa María (nueve meses después de haberse separado).
Se besaron por última vez y se abrazaron brevemente. Inmediatamente los dos se marcharon, cada uno por su lado.
Fue un beso tierno, quizás de amor.
Se besaron por última vez y después los dos fingieron no recordarlo.
Óscar Perdomo León
***
***
Noche, caótica estructura donde se desarrollan mi locura y mis ansias, fuente del abismo donde caigo, perfume que me aroma por momentos… Poblada de grillos cantores envolvés con tu sinfonía las largas horas de espera… (¿Dónde están tus ojos? ¿Qué observan? ¿Qué móviles ideas corren y se entrecruzan en tu mente? ¿Estoy en alguna de ellas?)
Noche: caótica estructura donde se desarrollan mi locura y mis ansias…
(Cerré las puertas del sueño y corrí y corrí por las negras praderas, rompiendo el aire frío, los canales de agua vital bebiendo, los poemas de amor amando… Recordándote siempre -oh, lejana-, reconquistando tu presencia…)
(La madrugada cae como un vértigo negro… Cauterizo mis heridas escribiéndote, creyendo que cada letra que hago explotará telepáticamente en tu cerebro como el placer más bello que se ha inventado; pero todo ésto es sólo una fe dolorosa, un desgarramiento íntimo, un papel amoroso.)
Noche: hay en tu cuerpo una grey de astros musitando los secretos de un cosmos desconocido que vibra de vida y de movimiento.
La luna y las estrellas bailan la eminente danza espacial -¡gravitación de acordes infinitos!
Óscar Perdomo León
***
***
¿Y qué pasó con esa amistad que usted formó con Salarrué? ¿Se mantuvo a través del tiempo? –preguntó Amelia.
-Sí, por mucho tiempo –contestó doña Catalina.
-Ay, era un hombre tan guapo. Yo me hubiera enamorado de él.
Doña Catalina sonrió.
-Hay algo que te voy a contar, Amelia. Es un suceso muy íntimo, y creo que ahora que ha pasado mucho tiempo y que me parece por momentos como si sólo hubiera sido un sueño, es hora de que se lo cuente a alguien.
Amelia escuchaba atenta y silenciosa, mientras servía unas tazas de café. Doña Catalina, sin mirar a Amelia, con la vista puesta hacia la ventana que daba a la calle, siguió hablando pausadamente, pero con mucha emoción en la voz.
-Él era un hombre muy atractivo, no sólo físicamente, sino espiritual e intelectualmente. Una tarde lo cité y nos vimos en la casa de una buena amiga. Allí charlamos mucho y en un momento en que nos reíamos de algo, ya no recuerdo de qué, él me besó. Y no hice nada más que enamorarme de él. Esa tarde romántica y deliciosa, me entregué a él. Y aunque sabía que estaba casado y que ya tenía una hija, no podía resistir no mirarlo, no sentirlo, no hablar con él.
-¡Señora! –exclamó Amelia, entre sorprendida y feliz.
-Sí, Amelia, fue una locura; pero fue una de esas locuras de las que una nunca se arrepiente. Te aseguro que en sus brazos fui muy feliz.
-¿Y cuánto tiempo…?
-Fue poco tiempo. Un año con un par de meses más, quizás… Y en ese tiempo nos vimos unas cuantas veces solamente.
Los ojos de Amelia brillaban y su mente viajaba en la imaginación.
-Fue un tiempo de mucha dicha para mí. Tenía una voz muy sensual y reposada. Y su mirada estaba llena de luces de tranquilidad. Estar con él era como tocar la paz y la serenidad.
Doña Catalina se levantó y se acercó a la ventana. Y así, de espaldas a Amelia, continuó:
-La última vez que lo vi me dijo que me amaba, pero que amaba más a su esposa y que debíamos dejar de vernos. Sin dramas ni tragedias, acepté sus razones y me alejé de él. Pero esa tarde, cuando él salió por la puerta, lloré en silencio, como nunca había llorado antes…
***
Óscar Perdomo León
***
Al otro lado de esos frondosos árboles un hombre con sombrero y botas fuma con placer un cigarrillo. Y yo que no concibo un cigarrillo más que como un compañero solitario en una noche de música desgarrada. Desde hace unas semanas estoy fumando como una chimenea y hoy sólo me queda un cigarrillo. Así que me aguanto. No hay una tienda cerca donde comprar. Lo voy a guardar para la noche. Pero se puede olfatear desde aquí el humo gris y casi puedo palpar la ceniza recién nacida. Me siento embrujado por el humo o quizás por el recuerdo de Evelyn… Creo que voy a encender mi último cigarrillo. Aspirar el humo y expirarlo es un placer lento. En cambio la evocación es el medio de transporte sin duda más rápido y efectivo. Puedo recobrar, con precisión casi matemática, a Evelyn y a cada una de sus palabras.
En ese ayer Evelyn y yo concertamos una cita, inspirados por el compartir de una música que a los dos nos gustaba, embebidos en un plan de común acuerdo, decididos por fin: «Acepto huir e irme a vivir con vos, Jorge»; ella y yo, jóvenes de corazón, llenos de una atracción espontánea y oculta, esperanzados en un futuro compartido por ambos, un futuro que cambiaría nuestras vidas para siempre.
Desde el primer día que nos conocimos, dos años atrás, nos sentimos arrebatados por una lujuria no declarada, una salvaje inclinación que las normas sociales trataban de serenar, una atracción que ella intentaba esconder pero que sabía que yo la intuía, así como también yo sabía que ella descubría poco a poco que yo sentía lo mismo. Cuando la encontré por primera vez la percibí cercana y conocida, con la sensación de saberle secretos y rutinas, con la firme seguridad del instinto. Su rostro me era tan familiar; me recordaba el rostro de la novia de un hermano mayor, cuando yo era apenas un niño; me recordaba los rostros alegres y bellos de las modelos de mediados de los años sesenta, con el maquillaje típico de la época, esas pestañas gruesas y con el cuerpo de esas actrices de las películas del actor mexicano Mauricio Garcés; su cara me recordaba también la inocencia y la tradición, y -al mismo tiempo- el deseo de libertad, fumar marihuana y tener sexo libre.
El primer día que la vi, su mirada, sus labios, su rostro en general, provocaron un chispazo musical en mi memoria, tres canciones sonaron claramente en mi cabeza, una tras otra: «Little wing » de Jimi Hendrix, «The sounds of silence» de Simon y Garfunkel y «Somos novios» de Armando Manzanero. Evelyn tenía un rostro magnético y peculiar. Así que cuando fuimos presentados, estreché su mano con naturalidad, como si fuera la primera vez que la veía, aun cuando en numerosas ocasiones ya la había visto de lejos; así que al estrechar su mano me encontré sintiendo inexplicables vibraciones en todos mis huesos, como una especie de presentimiento, que oculté como pude. Sus ojos me miraron con extrañeza, como quien está a punto de preguntar algo y se queda a medio camino, indeciso… A medida que la fui conociendo, me sentí fuertemente empujado hacia ella. (Soy un imprudente fanático de las mujeres de belleza extraña.) Evelyn no sólo era una mujer bonita. Su piel era trigueña, de ojos negros y cabello negro, brillante y ondulado, camino en medio. Poseía una mirada preciosa, era una mirada tan insinuante e inocente al mismo tiempo; parecía tener siempre una sonrisa en la noche de sus ojos. Su nariz era de tamaño perfecto para su contorno facial; sus facciones rememoraban de alguna manera a una princesa maya. Tenía también la sonrisa a flor de piel y la voz dulce. Tenía 29 años.
Veo este cementerio tan verde en esta época del año y, al mismo tiempo, la vea a ella claramente adentro de mi cabeza, sonriendo y mirando con sus ojos delatores, tan maliciosos… Casi le habló y ella casi me contesta, intento tocarla y ella empieza a tocarme la mano y la espalda y ahora yo le estoy tocando la mano y nos abrazamos y casi puedo acariciar sus pies tan perfectos y le digo que la quiero y ella me habla al oído las perversidades amorosas más deseables… Nos encontramos en un beso y luego nos miramos tan de cerca que aspiro su respiración… («…los primeros meses quería decirte te quiero pero temía hacerlo…»)
Su voz suena, mi mente sueña, sus ojos ríen y yo sonrío…
Óscar Perdomo León
Una de las cosas que más me gustan de los libros es su presentación; no me detendré en los numerosos detalles que pudiera tener la presentación de un libro, sino en uno que es especial y me enamora: el tipo de papel en donde se imprime. En lo personal me gusta el papel creme porque da mucha facilidad para leer (porque refleja muy poco la luz) y es totalmente flexible, lo que proporciona una mayor comodidad para la manipulación del libro. Pues bien, de este papel está hecho el libro que quiero comentar este día, no como crítico literario –que no lo soy- sino como simple lector.
La editorial Athena (serie Prometeo) publicó en el año 2013 “Héroes bajo sospecha”, una crónica periodística escrita por Geovani Galeas. La ubicación geográfica: El Salvador. Toda la trama se desarrolla prácticamente desde los inicios de la década de los ´70 del siglo pasado hasta el año 1977, es decir, ya casi en los albores de la guerra civil salvadoreña.
Inicia el libro con el secuestro del millonario Ernesto Regalado Dueñas, ocurrido en 1971. Eran tiempos en los que en la sociedad salvadoreña fermentaban fácilmente los grupos de extrema derecha y extrema izquierda. Tiempos violentos. Tiempos políticamente muy convulsos.
Hay dos nombres al inicio del libro que son, diríamos, como los hilos temáticos: el primero es el del general José Alberto Medrano (creador de la Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña –ANSESAL- y la Organización Democrática Nacionalista –ORDEN-); el segundo nombre es el de Alejandro Rivas Mira (fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP). Los dos eran estrategas y representantes ideológicos de la derecha y la izquierda de aquellos años, respectivamente.
Al avanzar en la lectura aparecen otros dos nombres muy importantes, como actores y símbolos de esos años: Roberto d´Aubuisson y Joaquín Villalobos. Cada uno de ellos, cada uno por su lado, fue heredero de la ideología del chele Medrano y de Rivas Mira, respectivamente.
Hay un trabajo de investigación por parte del autor que se apoya en documentos escritos por los dirigentes de la izquierda de en aquella época, así como en la lectura de libros más recientes del género testimonio escritos por los protagonistas de aquella lucha guerrillera; además el autor realizó entrevistas a algunas de las personas que vivieron de primera mano los acontecimientos cruciales o que estuvieron cercanas a ellos.
EL CASO DALTON
En especial, hay que decir que en este libro encontramos información con muchos detalles que pueden hacer entender mejor –aunque no justificar- el porqué el poeta Roque Dalton y su compañero Armando Arteaga (Pancho) fueron asesinados por sus mismos compañeros de lucha. ¿Cómo era el contexto ideológico, político y emocional en el ERP en 1975? ¿Quiénes fueron los responsables de la muerte del poeta y quienes lo defendieron? Muchos de los datos que se aportan en este libro ya eran conocidos por el público, no así, creo yo, algunos de los detalles que rodearon su muerte ni el ambiente emocional de los protagonistas de esta historia. Se saca además la conclusión que la muerte de Dalton y de Pancho fueron del todo injustas. Hay algo que expresa Geovani Galeas en lo cual podría tener la razón, pero que no estoy del todo de acuerdo. Escribe Galeas (me parece que, por el contexto en que lo dice, se refiere con especial énfasis a quiénes pudieron ser los autores materiales de los asesinatos): “Personalmente, no creo que a estas alturas sea posible conocer toda la verdad sobre el caso Dalton, sobre todo por las insalvables limitaciones que presenta el contexto de clandestinidad y conspiratividad en que ocurrieron los hechos.” En este punto estoy en desacuerdo con Galeas, porque todavía hay alguien que sabe con certeza quién o quiénes fueron los autores materiales de los asesinatos: Joaquín Villalobos está vivo y sabe esos pormenores; Villalobos fue uno de los tres que votaron a favor de la pena de muerte en contra de Dalton y Arteaga. ¿Hablará de todo esto algún día Villalobos? ¿Escribirá en un futuro su propio testimonio sobre lo ocurrido aquel fatídico 10 de mayo de 1975?
***
El Salvador de la década de los ´70 estaba gobernado por las dictaduras militares. Y aún en medio de la represión política, se puede leer en “Héroes bajo sospecha”, cómo las diferentes organizaciones de izquierda (que a finales de los ´80 se unirían para formar el FMLN) trabajaban de manera separada e inclusive, en muchas ocasiones, mirándose las unas a las otras como enemigos.
Todos los sucesos de injusticia social y falta de libertad de expresión ocurridos en la primera mitad del siglo XX y acumulados en la década de los ´70, fueron el excelente caldo de cultivo para una agudización del malestar social, que desembocó en la formación de grupos armados de izquierda y al final en una guerra civil que duró casi 12 años.
Muy recomendable la lectura de “Héroes bajo sospecha” para entender una parte de la historia de El Salvador.
Óscar Perdomo León
***
1
En la entrada de la casa del casco de la hacienda, Catalina Salazar, bella y atrayente, de 19 años de edad, miraba el paisaje, maravillada por las variadas tonalidades de verde y azul con que se pavoneaban las montañas, según la distancia y la luz que las cobijara.
-Aquí está el caballo, niña –le dijo el viejo mandador de la hacienda.
-Gracias, Eustaquio.
-Le traje a Colorín porque es el más tranquilo y es el que más le gusta a usted, ¿verdad?
-Sí, este animal es mi favorito -mientras lo acariciaba.
Y casi terminando de decir la frase, Catalina montó al equino y se fue trotando hacia el horizonte, como en final de película.
-No se vaya muy lejos, niña, que con todo lo que ha pasado con ésto de los comunistas, está bien peligroso.
Catalina ya no lo alcanzó a escuchar. Su mente se perdía entre el viento fresco de una mañana de mayo de 1932. Su destino era Santa Ana. Tenía ganas de cabalgar un rato por la ciudad.
Cuando llegó por fin, trotó por sus calles abiertas. El clima era fresco y Catalina se sentía de muy buen ánimo. De pronto, en una esquina, un hombre que caminaba distraído se interpuso en su camino. Ella logró detener su corcel, pero éste se asustó y se paró en dos patas; Catalina perdió el equilibrio y resbaló hasta caer al suelo empedrado. El hombre, al percatarse de lo sucedido, corrió inmediatamente para auxiliarla. Al acercarse, notó que ella estaba inconsciente. Se acurrucó junto a ella y puso la mano izquierda bajo su cabeza, como a manera de almohada. El hombre pudo ver entonces la belleza de la juventud que rebosaba en el rostro de ella.
A los dos o tres segundos, Catalina abrió los ojos. Primero vio nublado, pero después la vista se le aclaró y miró frente a ella a un hombre que le pareció muy alto, de piel blanca y ojos con un tono entre verde y azul. Él la miraba con unos ojos intensos, escrutadores pero serenos. Parecía uno de esos gringos que de vez en cuando caminan como turistas por nuestras calles. A Catalina le dolía un poco la cabeza.
-Lamento mucho lo que pasó, señorita. Fue mi culpa.
-¿Quién es usted? –le preguntó Catalina, con la voz en un susurro.
-Mi nombre es Salvador Salazar Arrué.
2
-Yo no sabía entonces que ese joven tan apuesto, al que casi atropello, era el que sería más tarde uno de nuestros más grandes escritores –dijo doña Catalina.
-¡Ay, señora, qué romántico! –dijo exaltada Amelia-.
-Él era un hombre muy educado y su conversación era muy agradable –continuó doña Catalina-. Te hablaba de cosas cotidianas y de pronto lo escuchabas diciendo palabras profundas, meditadas, y siempre con un sentido hacia el amor. Era un artista, en el sentido más grande que se le pueda dar a esa palabra.
-¿Y esa vez en Santa Ana fue la única vez que usted lo vio?
La mirada de doña Catalina brilló al recordar. A veces añoraba volver a El Salvador.
Afuera la tarde era un poco fría y las hojas de los árboles ya estaban cayendo y desnudando a los primeros árboles; pero adentro, en la sala con magnífica calefacción, un ambiente agradable rodeaba las dos mujeres que, sentadas en unos sillones suaves, conversaban, no como jefa y empleada, sino como dos buenas y viejas amigas.
-No, Amelia, después de eso, él y yo nos vimos muchas veces. Recuerdo otra ocasión en que platicamos en la Plaza Gerardo Barrios, en San Salvador. Fue casi un año después de conocernos. Él estaba tan bello, con esos ojos expresivos y sus manos tan blancas…
***
-Es usted un hombre interesante, señor Salvador Salazar Arrué. ¿Es el mismo del pseudónimo «Salarrué» que tantos comentarios ha causado por el artículo que escribió?
-¿Artículo?
-Sí, me refiero a «Mi respuesta a los patriotas». Se ha vuelto usted muy famoso, señor –le dijo Catalina.
-No, no creo que yo sea famoso –respondió Salarrué.
-No sea modesto. Leí también lo que escribió en el periódico Patria, sobre el dirigente comunista Farabundo Martí, y mucha gente en el país lo leyó también. Me gustó el juego de palabras…
Salarrué escuchaba atento.
-Sí, lo de «Faramundo», por Farabundo.
Salarrué sólo sonrió como respuesta.
-Fue muy valiente de su parte escribir algo así, después de la derrota sufrida por esa gente, y después del fusilamiento de Farabundo. ¿Es usted comunista?
-No, claro que no… Pero eso no me impide ver la masacre de miles de compatriotas y el fusilamiento de un hombre que sólo buscaba justicia.
-¿Y en qué cree usted, Salvador?
-Creo en muchas cosas, Catalina. Creo en mirar hacia nuestro pasado personal y, más atrás aún, hacia nuestros antepasados. Creo que mirar atrás nos da una fortaleza que teníamos desde antes pero que no habíamos podido sentir, una fortaleza edificada con los logros y los fracasos de aquellos que estuvieron vivos en esta tierra.
-¡Habla de esos muertos como si hubieran fallecido hace más de cien años!
-No importa si fue ayer o hace cien años. El pasado es el pasado, y muy pronto usted y yo, con el tiempo, también seremos parte del pasado…
3
-¡Hola, Salvador! No esperaba verle. Qué sorpresa más agradable.
Catalina estaba sentada en una banca del parque leyendo un libro que desde que lo vio por primera vez le pareció interesante: «El libro del trópico». El viento fresco de octubre de 1934 traía los frutos más amorosos de la literatura. Catalina, que había estado concentrada en la lectura, rebosaba de juventud y buen ánimo. La brisa fresca rozaba su rostro.
-Me halagan sus palabras, Catalina.
-¿Cómo supo que yo estaría aquí?
-No lo sabía, al menos conscientemente –le contestó Salarrué-. Pero algo inexplicable me trajo hasta aquí. En el inconsciente a veces somos más sabios y es conveniente dejarnos guiar por él de vez en cuando. Y fue lo que yo hice hoy.
-¡Pues aplaudamos y demos un aleluya al inconsciente! –replicó emocionada Catalina.
Salarrué lanzó una carcajada espontánea y breve. Sonrió y le dijo:
-Sé que a usted le gusta leer, así que le quiero regalar este librito mío recién publicado –y se lo entregó a Catalina, pero ella se lo devolvió en el acto.
-No me lo va a dar así nada más. El obsequio tiene que ser completo –le dijo con una dulce sonrisa-. ¿No me lo va a autografiar?
Salarrué se alegró y se sentó junto a ella. Escribió entonces en la primera página: «Para mi querida amiga Catalina, con el sincero destello nacido en este terruño de sencillo légamo, ceniza y corazón.» Luego, con una mirada verde y diáfana, le entregó nuevamente el libro a Catalina. Ella leyó en silencio la dedicatoria. Y después, en voz alta, leyó con emoción el título del libro:
***
Óscar Perdomo León
***
***
***
Yo recuerdo que un día caminamos los dos, agitados por el sol y el polvo del mediodía, por las calles del centro de San Salvador. Era un día como todos; pero sé que te dije que en algún momento moriría la atracción nuestra y mutua, en manos de dos enemigos infinitos: el tiempo y la rutina.
Y ya ves que tuve razón. Pero vos olvidaste decirme que me olvidarías tanto y tan pronto, que hoy me sorprendo al saber que a la memoria se le mueren pedazos todos los días, cada minuto.
Mas quiero decirte que los pedazos tuyos que tengo están todavía riendo y llorando, corriendo en mi vida. Y quiero decirte también que me siento resentido con vos o con tu memoria o, en fin, con ambas.
¿Es que no te acordás de esta cabeza que siempre pensó en tu vida? ¿No te acordás de esta mirada herida y sin embargo limpia? ¿Y de estas manos con versos para vos no te acordás tampoco?
Óscar Perdomo León
***
Nunca he sido muy dado a los deportes, ni como espectador ni como participante directo. Así que, para ser sincero, llegué al tenis atraído por las minifaldas de las jugadoras. Esas falditas tan cortitas que hacían parecer el ambiente como si aún estuviéramos en los años ´60. Esas minifalditas… Pero hay que enfatizar que una vez seducido por la belleza femenina, me vi eventualmente atrapado por el juego de tenis en sí. Lo veía cada vez que había oportunidad a través de la televisión. Con el tiempo, me hice un asiduo al Grand Slam, y especialmente al campeonato de Wimbledon.
A ella la conocí en la cancha de tenis de la universidad. Jugaba algunas veces con pantaloncitos cortos bien pegaditos al cuerpo y, otras veces, con minifalda. Tenía una energía tan grande y tan envidiable que sólo pude pensar que tanto arrojo únicamente podría ser adjudicado a la fresca juventud. Se llamaba Yanira.
Yo había empezado a ir a la cancha de tenis para mirar jugar en vivo, porque la televisión ya no era suficiente. Una de tantas tardes que fui la conocí, al menos de lejos. Ella me gustó desde el primer día que su figura atravesó mis pupilas. Pero no me atreví a hablarle en varias semanas. Sólo la veía y ella apenas notaba mi presencia. Creo que en esos días mi autoestima rozaba mucho el polvo y de alguna manera ya me había acostumbrado a concertar citas con chicas lindas y terminar plantado en algún café, así que la soledad era algo consubstancial a mí y de verdad que no encontraba ningún sentido el hacer amistad con alguien y mucho menos enamorar a nadie.
Desde que la conocí los días pasaban sordos en mi cabeza, era como si quisiera estar mirándola de frente y sentir su mirada en la mía. Sus ojos eran café claros y yo los veía de lejos en todo momento y empezaba a amarlos. Pensar en eso y en ella era como una extraña angustia, como cuando se siente una nostalgia (aunque en este caso, de algo que no había pasado, pero que me dolía en el pecho).
En aquellos días me atormentaban también las ideas de otras personas, que no toleraban que alguien se saliera de su línea –recta, constante y predecible- y probara de vez en cuando otros caminos. Si eras arquitecto, no tenías por qué ser miembro del equipo de baloncesto de tu ciudad; si eras contador, no tenías por qué entrar en la competencia nacional de ajedrez. Ahora ya no me importa lo que ellos piensen. Y lo digo con la serenidad y confianza que me da el sentirme feliz incursionando en varios campos del arte, yo, que trabajo hoy en la universidad como catedrático de biología. En aquellos días en que decir tenis y Yanira significaban para mí la misma cosa, yo escribía ya poemas y cuentos cortos, más o menos existencialistas, algunos medio cómicos y a veces hasta depresivos. También escribí canciones –nada memorables- de las cuales grabé algunas con otros aficionados a la música.
Pero volviendo al tenis –o a ella-, un día mientras jugaba, inesperadamente, me miró a los ojos, sólo fueron unos dos segundos, pero fueron dos segundos muy intensos. Yo quedé petrificado. Al terminar el juego, ella volvió a mirarme, pero esta vez le agregó una sonrisa al rostro. No recuerdo si le sonreí o sólo seguí petrificado mirándola; sin embargo, recuerdo que me sentí muy feliz. Y me fui por el camino de siempre soñando con esos ojos y esa sonrisa.
Un día saqué valor de no sé dónde y la invité a almorzar en un pequeño restaurante cerca de la universidad. Ya me había preparado psicológicamente para el rechazo, así que no me sentí muy preocupado por su respuesta.
-Sí, me gustaría almorzar con vos.
Esa respuesta tan directa y espontánea me hizo el muchacho más feliz del mundo. Y así fue como empezamos a hacernos amigos y, eventualmente, novios. Disfrutábamos mucho del tiempo que pasábamos juntos. Conversábamos de muchas cosas; recuerdo una plática en particular en la cual discutíamos sobre quién habría ganado en un hipotético juego entre Steffi Graf y Serena Williams o entre Rafael Nadal y John McEnroe, si el tiempo no fuera una barrera inquebrantable.
A ella le gustaban mis poemas; pero creo que resentía un poco mi casi nula inclinación al deporte. Estudiaba odontología y siempre me contaba sobre enfermedades y tratamientos de los dientes. Ella escuchaba con atención las canciones que yo escribía y me hacía sugerencias. Y yo la iba a ver jugar tenis un par de días a la semana. Hacíamos el amor mañana, tarde y noche, y en los lugares menos pensados. Éramos dos antorchas que ponían a hervir el aire, la tierra y el cielo.
Después de dos años de maravilloso noviazgo ella empezó a mostrarse un poco fría y distante. (El amor me causaba confusión. Aún hoy me confunde.) Un par de semanas después de su cambio de actitud hacia conmigo, se fue, gracias a una beca, a vivir a Italia para continuar sus estudios. Se fue lejos. Se fue sin despedirse, sin contarme nada, sin dejar una nota. Unas amigas suyas me lo contaron todo.
En la privacidad de mi dormitorio, lloré como un bebé perdido en la oscuridad y en la mitad de ninguna parte.
Entonces, sin desearlo y empujado por Yanira, volví a mi soledad. Era una soledad muy sola, que, como dice el dicho popular: “sólo Dios conmigo”; pero como yo sabía que Dios no existe, podrán ustedes entender que de verdad era una soledad muy sola y solitaria la que yo estaba viviendo.
Sin embargo, con el pasar de los días, me puse a pensar. Medité con mucho respeto en los hombres antiguos y en cómo lidiaban con sus problemas. Pero como ellos son los que empezaron con eso de inventar dioses cuando no encontraban explicación a algo o cuando se sentían solos y mortales, entonces me fui aún más atrás en el tiempo, hasta aquellos remotos días cuando, debido a la inocencia o quizás a la falta de imaginación de esos seres casi humanos, no tenían dioses y estaban bellamente solos, realistas y salvajes en el mundo.
¿Cómo sobrevivían entre tanta adversidad real (como el medio ambiente hostil y los animales salvajes que trataban de devorarlos)? ¿Cómo superaban alguna soledad grande, desgarradora y parásita que se prendiera -como caracol en la piedra- de sus corazones? ¿Cómo sobrevivían?
Pensé mucho y llegué a la conclusión que simplemente seguían adelante. Sólo eran fuertes y tenían ganas profundas de vivir. Y me di cuenta que yo era descendiente de ellos. Así que con la fuerza y el ejemplo de tantos ascendientes prehistóricos bajo mis pies y dentro de mi sangre, ya no me sentí tan solo. Y sólo seguí adelante.
Y sin estar ya en un estado tan deshabitado en mi corazón, seguí escribiendo mis poemas y mis cuentos, mis canciones, mis locuras… Sólo seguí mirando tenis en la televisión, sin rencores y sin resentimientos.
Óscar Perdomo León
***
Joaquín sintió un dolor terrible cuando la carreta pasó encima de su abdomen, junto con el peso de un tonel de agua y de aproximadamente once personas. El paso sobre su cuerpo fue rápido; pero en ese instante él percibió el tiempo como un túnel negro, largo e infinito.
Esa mañana el sol de las once ya había endurecido los caminos del cantón El Espinal. Un viento ralo y caluroso golpeaba los rostros de los niños -quizá unos quince- que iban subidos en la carreta, junto al carretero Chepe Cotón, a través de una vereda polvorosa, cuyas orillas estaban llenas de arbustos, árboles y cercos de madera cubiertos de hiedra. Era un 02 de febrero de 1975 y era el regreso del primer día de clases. Joaquín era un joven de 13 años de edad, fuerte y profundamente arraigado a su tierra natal, inocente e ilusionado con la vida.
El camino desparejo y pedregoso hacía que la carreta se moviera con un vaivén de barco en el mar, con un vaivén de hamaca rígida. Cuando la carreta pasó inesperadamente sobre una piedra grande, Joaquín, quien llevaba abrazados todos sus libros de texto –de televisión educativa de séptimo grado- perdió el equilibrio y cayó inevitablemente bajo la carreta (aún cuando era supuestamente el más experto carretero de entre todos sus amigos); al caer quedó trabado en “el matabuey”, por el que fue arrastrado más o menos 10 metros antes de que le pasara la carreta encima.
Unos vecinos cercanos al lugar del accidente lo auxiliaron. Lo acostaron en una cama de lona, de esas de doblar, y le dieron un poco de agua. El dolor era intenso y el abdomen se empezaba a distender y endurecer. Joaquín se sentía morir, había un dolor intenso al respirar profundo; sin embargo su pensamiento más inmediato y necesario era, sin duda, que no se le avisara a su madre porque tenía miedo de que lo regañara. No obstante, en esas comunidades pequeñas las noticias corren como pólvora encendida y, muy pronto, su madre se vio envuelta en la angustia.
Chepe Cotón trató de ayudarlo, pero no sabía que hacer.
-¿Qué fue lo que pasó? -le preguntó uno de los primeros vecinos que llegaron al lugar del accidente. Y Chepe Cotón, con un evidente sentimiento de culpabilidad, con una fuerte sensación de responsabilidad, contestó:
-¡Ya maté un bicho ahí!
En realidad todo había sido un desafortunado accidente; pero el sentimiento de culpabilidad lo empujó a tratar de ayudar con ímpetu al joven, por lo cual Joaquín fue llevado con prontitud al hospital de Cojutepeque, en donde los médicos que estaban de turno decidieron referirlo inmediatamente al hospital Rosales, debido a su comprometido estado; pero no había ambulancia, así que en esa deplorable y grave situación como Joaquín se encontraba, tuvo que caminar desde el hospital hasta la parada de buses de Cojutepeque, en donde tomó un bus hasta la Terminal de Oriente de San Salvador, en donde tomó un taxi. Fueron horas que parecían siglos. Fueron dolores que se parecían mucho a la tortura.
Cuando llegó a la jungla de concreto y entró al hospital Rosales, los cirujanos no pensaron dos veces para llevarlo a Sala de Operaciones e intervenirlo quirúrgicamente a través de una Laparotomía Exploradora, sin el previo y rutinario lavado quirúrgico. ¡Gritaba a leguas que era un abdomen quirúrgico! Había alrededor de Joaquín numerosos estudiantes de Medicina y algunos médicos residentes de Cirugía. Joaquín fue llevado por largos pasillos hasta la Sala de Operaciones de Emergencia. Ahí se le realizó resección y anastomosis de intestino delgado, y además, resección del bazo.
Al despertar de la anestesia, Joaquín sintió el dolor postoperatorio, pero en realidad lo que le importaba y preocupaba más en ese momento era la extrañeza de encontrarse en un lugar completamente distinto del campo abierto, verde y silvestre. Se vio en cambio a sí mismo acostado sobre una cama blanca, en medio del aire acondicionado de la Sala de Recuperación y de las cuatro paredes cerradas. Joaquín vio una enfermera que escribía afanosamente. Casi con angustia, mientras veía las ventanas sol-aire y sentía la zozobra de encontrarse en un ambiente extraño para él, de vidrios, luces artificiales y pintura blanca, le dijo a la enfermera:
-Quiero ver árboles…
A la enfermera le cayó en gracia el pedido del joven y le sonrió.
-No te preocupés que ya te vamos a sembrar unos árboles -le contestó en tono de broma.
“Quiero ver árboles”… lo cual en realidad significaba quiero regresar a mi casa, quiero estar con los míos, quiero, en fin, irme de aquí. En su corazón había una inquietud perturbadora, un llanto silencioso sin lágrimas, una nostalgia quemante sin tregua. “Quiero ver árboles”: una frase muy dolorosa en ese contexto.
Joaquín se hundió involuntariamente en el sueño otra vez, sometido por los remanentes de la anestesia y soñó con su casa, con sus amigos, con su madre y su padre, con sus vecinos del cantón El Espinal.
(El Espinal es un cantón que pertenece jurídicamente a San Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán. Es un lugar en donde se siembra caña de azúcar y que en los días en que Joaquín era un joven no había agua potable ni energía eléctrica, las cuales se han instalado hasta hace relativamente muy poco tiempo.)
Al día siguiente, por la mañana, en la pasada de visita rutinaria de los médicos, en el hospital Rosales, el jefe del servicio del Primero Cirugía de Hombres, un doctor de apariencia agradable, que inspiraba respeto e irradiaba entusiasmo, vestido con canas en las sienes y espeso bigote gris y con el saco café colgado en los hombros, se acercó a Joaquín y dijo en voz alta dirigiéndose a todos los demás médicos y estudiantes de medicina que lo seguían:
-A este muchacho es al que le pasó la carreta encima ¿verdad?
-No, doctor, -replicó Joaquín, con la voz sostenida y profunda que le producía el dolor post-quirúrgico- sólo fue una rueda la que me pasó encima.
El especialista se sonrojó. Y la risa fue general, entre médicos y pacientes, al oír la ocurrencia del joven.
El tiempo fue pasando lentamente en el hospital. Joaquín estuvo ingresado durante ocho días, sin probar ningún alimento y con drenos y líquidos endovenosos. Fueron días largos y tediosos, llenos de aprendizaje y de prueba a su fortaleza. Aunque no todo fue doloroso. Hubo momentos divertidos, gracias a uno de los pacientes que también estaba ingresado ahí. Siempre estaba contando anécdotas o chistes y Joaquín trataba de no reírse –aunque era inevitable- debido al dolor que le causaba en la herida operatoria.
Joaquín, en su ignorancia de niño, se preocupaba por momentos, pensando en si quedaría estéril o si acaso nunca más practicaría deportes.
Un día, mientras Joaquín era curado y miraba las torundas empapadas de jabón yodado y mientras un Médico Interno le extraía uno de los drenos (lo cual le causó un dolor exquisito), tomó una firme decisión:
-Cirujano quiero ser.
Se lo dijo a sí mismo, hacia adentro, sin voz ni ruidos, sólo con la decidida confianza de que lo que acababa de desear era algo irrevocable. Y durante algún tiempo no se lo confesó a nadie.
Joaquín nunca había estado antes en un hospital y era además la segunda vez que se encontraba San Salvador.
Joaquín soñó esa noche, que se acercaba al día de su alta, con coloridos pájaros cantando y árboles llenos de verde follaje, con lagartijas y zompopos. Soñó con un mar de cosas verdes y silvestres. Soñó con lo que más amaba, sin saber que veinte años después se estaría graduando de Cirujano General del mismo hospital en donde estaba siendo atendido.
Óscar Perdomo León
Óscar Perdomo León
***
«Susana es una bella mujer. Su cabello rubio me gusta tanto, parece que tuviera lingotes de oro finamente derretidos sobre su cabeza… (Es quizás la sensación subconsciente de vivir en un país en donde las verdaderas rubias naturales son relativamente escasas y hay por el contrario una excesiva abundancia de falsas rubias, de cabellos teñidos, la mayoría de veces con muy mal gusto.) Me gusta acariciar su cabello y pasarlo por mi rostro, tocar la suave piel de su cara nunca maquillada, sentir la tímida mirada de sus ojos verdes y tocar sus manos. ¡Es tan inocente! Ella, que sólo tiene 20 años de edad, me abraza el cuerpo como quien está a la orilla de un precipicio y no quiere caerse. He podido sentir su olor virginal, lleno de juventud…»
Susana vivía en el campo. Estudió hasta segundo grado de primaria y su lenguaje era sencillo. Podía leer con dificultad y escribía con una pésima ortografía. Cuando conoció a Alfredo se sintió atraída por su conversación de hombre de ciudad. Tuvo mucha curiosidad. Ella había nacido y crecido en un cantón refundido y perdido de San Miguel, un lugar donde no llega el periódico, pocas tienen un televisor y todos tienen un radio. Alfredo había llegado a conocer un territorio y conoció a esta preciosa muchacha; la primera vez que se vieron ella casi lo llamó con la vista, en el bus lleno de hombres con sombrero, y él se acercó para platicar (fue una atracción a primera vista); las piedras y el polvo del camino no le molestaron a Alfredo; el rostro angelical de Susana era un aliciente poderoso. El bus recorrió varios kilómetros antes de llegar a la orilla del río Lempa. Allí había una lancha grande en donde cabían dos vehículos. La vista era espectacular. La naturaleza había hecho que junto a un río caudaloso crecieran cerros verdes y cafés. Unas garzas volaron majestuosas sobre sus cabezas.
Al llegar al pueblo, Alfredo se instaló en la casa de una señora muy amable llamada Carlota, quien le alquiló un cuarto y le vendió comida. Pronto se corrió la voz en el pequeño pueblo que un doctor había llegado.
La gente del campo suele ser amable y espontánea. Y esto lo tenía muy en cuenta Alfredo y lo apreciaba. Muchas semanas después de hablar con Susana y tomar su mano y besarla, decidió ir a visitarla a su casa. Preguntando y preguntando dio con la dirección exacta. Por supuesto que todo el cantón y el promotor de salud se enteraron inmediatamente. (“El doctor fue a visitar a la hija de la Juana.”) Cuando llegó, vio que a la entrada de su casa había un jardín en el que parecía que se habían invertido muchas horas de trabajo y amor.
-Buenas tardes… Buenas tardes…
-Pase adelante. ¡Adió, no lo había conocido, doctor! Entre pa´ dentro, no se quede afuera.
-Muchas gracias, niña Juana. Qué bonito tiene aquí.
-Ay, doctor, esa es mi «entretención», cuidar las plantitas. Y a veces estas cipotas me ayudan un poco. Siéntese. ¿O se quiere recostar en la hamaca?
***
***
-Es usted muy amable, niña Juana, pero en este taburete estoy bien. (Silencio un poco incómodo y anti-diplomático).
-¿Está Susana?
-Sí, creo que por ahí anda esta muchacha. ¡Susana! -gritando a todo pulmón-. Ah, aquí viene, con permiso, voy a ir a hacer unas cosas.
-Es propio, niña Juana, pase.
Susana estaba entre asombrada y alegre. Acababa de bañarse y se veía tan limpia y joven que Alfredo quedó extasiado. Más que hablar entre ellos, se miraron mutuamente, a los ojos, al cuerpo, a los gestos…
-Me alegro que haya venido. Se siente bien raro porque desde que mi papá murió, casi ningún hombre ha entrado a esta casa.
-Entonces soy un privilegiado -le contestó Alfredo-. Y… ¿cuándo murió su padre?
-Hace cinco años. Le dio un ataque al corazón y se murió bien rápido. Yo nunca había sentido tanto dolor como ese día…
Luego Susana lo invitó a caminar por los alrededores de su casa.
El objetivo era alejarse un poco de su madre y tener un poco de privacidad; aunque también había que burlar las miradas entrometidas de sus hermanas. Caminaron y caminaron y cuando se habían alejado bastante de la casa, cerca de un árbol de mango y a la sombra de unos pepetos, Alfredo besó a Susana. Muy pronto estuvieron retozando sobre la hierba viva, entre ignorados insectos y con algo de polvo en los cuerpos.
Susana no era virgen…
Óscar Perdomo León
Óscar Perdomo León
***
EL ROSTRO EN LA VENTANA
La singular relación del autor con Roque Dalton y otros personajes de su tiempo.
por: Rafael Mendoza
I
Don Santiago Echegoyén, uno de mis maestros de secundaria, que había visto mis primeros intentos de hacer poesía en el periódico mural del colegio, me sugirió que después del bachillerato siguiera estudios de Derecho, pues a él le parecía que me gustaba mucho discutir tanto como escribir y, según él, los “leguleyos” casi siempre se las daban de escritores, como era el caso de varios abogados salvadoreños muy conocidos en esos años, entre los que mencionó a los doctores Julio Fausto Fernández, Pedro Geoffroy Rivas, José María Méndez y un distinguido novelista que posteriormente me transmitió sus enseñanzas en las aulas universitarias. Dos años más tarde me hallaba ya iniciando mis estudios de Ciencias Jurídicas y, entre clase y clase, participando en las tertulias que día a día, mañana y tarde, se armaban en el viejo cafetín de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Me reunía allí con mis compañeros de aula y con estudiantes de antiguo ingreso que mostraban interés por algún tipo de expresión artística o cultural; nos gustaba también estar presentes en las discusiones que sostenían los más entendidos en política. Entre los de mi grupo que también tenían inclinación por la literatura, estaban Narciso “Chicho” Argüello, Daniel Villamariona, Marianela García Villa y Lil Milagro Ramírez, quien ya para entonces escribía poesía (1) y compartía conmigo, además, nociones sobre la ideología socialcristiana, que ambos, posteriormente, por diferentes circunstancias, dejamos de profesar. Y entre los “bachilleres” de nivel superior con los que también me reunía, solo Mauricio López Silva, el “Chatío”, se había dado a conocer como escritor, con algunos cuentos que había publicado en periódicos y revistas universitarias.(2) Casi todos los mencionados tuvieron un final trágico: “Chicho” Argüello, quien era además aviador, se estrelló un aciago sábado en su avioneta; Lil Milagro sería asesinada en 1976 defendiendo la causa revolucionaria a la que se entregó por entero; Marianela correría igual suerte en 1983, mientras recogía información sobre asesinatos de campesinos por parte del ejército salvadoreño; y Mauricio López Silva, a principios de los setenta, con su psiquis fustigada por una decepción amorosa, decidió poner fin a su existencia, al amanecer de una noche de excesos alcohólicos, truncando así, además, un promisorio futuro como narrador.
La muerte de “Chicho” Argüello fue un duro golpe para nuestro grupo. El mismo día de su muerte escribí un corto poema que su familia decidió incluir en la tarjeta de novenario. Fue esa ofrenda en verso libre lo que me dio a conocer como novato escritor más allá de la esfera de nuestro grupo, llegando en su necrológico medio a las manos de dos catedráticos que nos impartían clases: los doctores José Enrique Silva y Napoleón Rodríguez Ruiz. Ambos me hicieron comentarios sobre aquel poema que consideraron una buena muestra de un naciente oficio que debía yo cultivar convenientemente. El doctor Silva me proporcionó algunos libros y me enfatizó la recomendación de leer y estudiar a Borges; además, como él compartía con doña Alicia de Falconio (Aldef) la dirección de la página literaria de La Prensa Gráfica, me pidió poemas para considerar la posibilidad de publicarlos. Por su parte, el doctor Rodríguez Ruiz, además de un ejemplar de su obra Jaraguá, también me proporcionó revistas literarias. Ya tocado por el “duende poético”, como le llamaba Roberto Armijo al estado de permanente versificación o de “andar en versos”, gané también la amistad del Dr. Mario Flores Macal, quien me prestó obras literarias de autores que en esa época eran de lectura obligatoria: Herman Hesse, Maiakovski y Brecht, entre otros.
Inmerso en ese mundo, una mañana de no sé de qué mes de 1964, mientras conversaba con algunos de los ya mencionados contertulios, se acercó a nuestra mesa la compañera Sonia Espínola, sumamente exaltada, a comunicarnos que hacía unos minutos había visto entrar a Roque Dalton y que en ese momento el poeta estaba sentado en una de las bancas que había en los corredores del peristilo interior. Me invitó a acompañarla y me incorporé para seguirla, pero cuando alcancé a ver de lejos que el poeta estaba rodeado por varios estudiantes, desistí de acercarme a él. Lo hice por una razón que a estas alturas me parece estúpida: aunque ya había oído mencionar al poeta Roque Dalton y que había estado en prisión bajo la tiranía del presidente José María Lemus, no sabía que su poesía era ya una de las mejor calificadas por los entendidos de la época, y pensé que quienes acudían a conocerle lo hacían por la fama de preso político que se había librado de la muerte por un golpe de Estado; no quise ser uno más que llegara a ponérsele enfrente a una leyenda. Perdí así la valiosa oportunidad de conocerle, procurar ganarme su amistad y aprender de él lo que necesitaba yo saber del oficio y de las ideas en los que él tenía ya mucho conocimiento.
Días o meses después, Roque fue capturado y puesto en prisión, de la que escaparía por un azar, no del destino, sino de la naturaleza: un sismo demolió una de las paredes de la prisión permitiendo la fuga del poeta. Ahora, a la distancia de estos recuerdos, sigo viendo a Roque, sentado de pierna cruzada en aquella banca gris, sosteniendo un libro en una mano y con su inseparable chumpa terciada entre los brazos, como tantas otras veces pudo estar sentado, cuando fue el estudiante de leyes que odiaba a su profesor de Derecho Civil, pero que aprendió lo suficiente para defenderse cuando le tocó el Turno del Ofendido. (3) No sé si Lil Milagro pudo aprovechar aquella oportunidad en que Roque visitó el recinto universitario, para hablar con él, pero sí estoy seguro de que ni ella ni yo, que compartimos aulas universitarias e inicios en la poesía, pudimos haber imaginado en esos días la relación que diez años más tarde llegaría ella a tener con el poeta salvadoreño más internacional de nuestra historia, como militantes de la misma organización revolucionaria, en una clandestinidad que, según testimonios, les permitió también tomarse el tiempo necesario para fundirse en más estrechas emociones, en torno a las cuales se tendían celadas por parte del enemigo común y también por la de los propios compañeros de agrupación de nuestro poeta.
I I
Mi paso del bachillerato a la universidad no fue, sin embargo, tan libre. Antes debí someterme a un examen privado de matemáticas, en período extraordinario, por haberlo reprobado en el primer intento; y con el propósito de asegurar su aprobación, tuve que recibir un curso veraniego de refuerzo en esa disciplina. Asistía también a esas clases una jovencita muy extrovertida y agradable llamada Ana Cecilia Soley, con quien cruzábamos a veces un saludo o un comentario sobre las clases. Un día, esa compañera me pidió prestados mis apuntes y entre sus páginas encontró un poema mío. En el descanso de la jornada, al comentar el texto me confesó que a ella le encantaba la poesía y que había hecho sus intentos de escribir. Ya identificados por algo más trascendente que los estudios de Matemática, me invitó a su casa, una amplia y cómoda residencia, aunque modestamente amueblada que, según comprobé después de varias visitas, era invadida cada tarde por una respetable población de amigos de Ana Cecilia y sus cuatro hermanos. A ella, que era la mayor de todos, le seguían en edad, Marisol, Rosalía, Jaime y Arturo. Marisol y Jaime fallecerían unos años más tarde a una edad relativamente temprana. Sus padres, el ingeniero Jaime Soley Reyes y su prima hermana, María Soledad Reyes Soley, eran nietos del famoso historiador salvadoreño Rafael Reyes y por circunstancias, precisamente históricas, nacieron en Costa Rica. De ese país tuvieron que emigrar al nuestro porque el ingeniero era del partido de Figueres y, Calderón, que estaba en el poder, además de haber encarcelado a aquel figuerista que haría de la nuestra su definitiva patria, procuró que se le cerrara toda oportunidad de trabajo. Siendo Soley un miembro de la masonería tica, pudo contar aquí con el apoyo de los “fraternales” masones locales, de los cuales, con Oscar Osorio a la cabeza, había varios ocupando plazas en el primer gobierno del PRUD.
Con todo y la mayor afinidad que pude haber sentido con la pléyade de amigos de los hermanos Soley Reyes, y de que mi ingreso a la hospitalidad de aquella casa había sido franqueado por Ana Cecilia, era con Solita, su madre, que me sentía mejor pues con esta agradable señora podía yo conversar durante horas sobre diversos temas y comentar algunas obras que ella me daba a conocer, como lo hizo con las biografías de Stefan Zweig y algunas obras de escritores ticos, entre los cuales mencionaba siempre con mucho orgullo a Luis Felipe Azofeifa y Carlos Luis Fallas, Calufa, el autor de Mamita Yunai, obra esta que el mundo conoció merced al reconocimiento recibido de parte de Pablo Neruda.
Como parte de esas conversaciones, así como Solita me contaba aspectos de su pasado familiar, también me pedía que le pusiera al tanto sobre los de mi vida. Franco que fui siempre con todo lo que se relaciona con mi existencia, muy pronto llegué a ponerle en conocimiento de la dura situación que viví en casa de mi padre, debido a que mi madrastra nunca me había dispensado la más mínima muestra de cariño, así como de la forma en que salí de aquel hogar que nunca sentí mío, para ir a dar con mis 14 años cumplidos al ático de una casa que había pertenecido a la maestra francesa Cecilia Chéry, quien durante algunos años dirigió en San Salvador un colegio para señoritas.(4) Seguramente, fue a través de la confianza que mi sinceridad pudo haberle inspirado, que poco a poco llegó a abrirse una dimensión nueva en mi relación con la gentil señora, pues la amistad nuestra se fue transformando, de mi parte hacia ella, en algo así como una veneración, y de parte de ella hacia mi, en un afecto maternal que incluso llegó a confesar ante sus amistades, cuando me presentaba ante ellas: “Rafa es como mi hijo”, solía decirles. No sé si otras personas comprenderán lo que se siente al escuchar eso de una persona que no es pariente de uno, ni siquiera amiga de la familia, cuando se ha estado acostumbrado al trato seco, despreciativo y acompañado de motes o apelativos burlescos, de parientes que debieron abrigar nuestra infancia con un poco del cariño que no pudo prodigarnos nuestra propia madre biológica.
De ahí en adelante, ya tácitamente adoptado por esa Mater Admirabilis, como le llamo en uno de los poemas que incluí en Este Mal de Familia, estuve presente por años en cuanta reunión festiva celebraban los Soley, principalmente en diciembre, lo que me permitió ganarme además el aprecio de varios amigos de la familia, entre los que figuraban algunas parejas “ticas” que también asistían religiosamente a dichos festejos, solas o con sus hijos. De más está decir que, para entonces, Solita me acompañó con su apoyo moral y su presencia en muchos momentos importantes de mi vida, especialmente en mi matrimonio, durante el tiempo que mi hija tuvo que estar hospitalizada debido al terrible accidente que sufrió con mi suegra, así como en el desaparecimiento y posterior deceso de mi padre. De igual manera estuve yo presente en los acontecimientos más felices y más tristes que hubo en su familia.
Una tarde de julio de 1969 llegué a participarle a mi benefactora que mi libro ‘Los Muertos y Otras Confesiones’ había ganado el primer lugar en el certamen de poesía que todos los años organizaba la Asociación de Estudiantes de Derecho, a nivel centroamericano, justa en la que el mismo Roque había participado y triunfado en tres oportunidades, durante su etapa de aprendiz de jurista (5). Solita, desde el día en que nos conocimos, sabía que me gustaba escribir y siempre estuvo al tanto de mis frecuentes colaboraciones en los periódicos locales, pero como yo había mantenido en secreto mi participación en aquél certamen, la sorprendí con la noticia. “Qué bueno… Te lo mereces” me dijo, y dirigiéndose a su recámara, que estaba junto al bar de la sala, agregó: “Te voy a dar algo que he guardado por algún tiempo”. Regresó con un libro en las manos y lo puso en las mías con estas palabras: “Conocí a Roque Dalton en México y me dejó este libro firmado, además del que me autografió a mi, para que yo se lo diera a quien me pareciera que iba a apreciarlo… Tómalo. Ahora es tuyo”. Era un ejemplar de ‘La Ventana en el Rostro’. Ya sentados en la sala me explicó que su hermana Pity, residente en México desde hacía muchos años, tenía su apartamento en el mismo edificio donde vivía Juan Rulfo, y que fue ahí donde le presentaron a Dalton. Eso ocurrió en 1961, año que Roque fechó en ese ejemplar bajo su firma. Dos años después conocí a la noble persona que ha sido figura central del presente testimonio. De ahí la extensión que ha merecido esta historia, pues tan valioso ha sido para mi tener un ejemplar de la primera edición del libro en que se encuentran algunos de los poemas más recordados de Roque, como el haberme ganado el corazón de la persona que lo hizo llegar a mis manos, directamente de las que lo escribieron. Resta agregar fue a ese ser tan especial a quien dediqué mi libro ganador en aquel certamen. Una vez publicado, en el próximo viaje que Solita hizo a México para visitar a su hermana, se llevó algunos ejemplares, entre los cuales iba uno para Rulfo. Este notable escritor me lo retribuyó con un ejemplar de Pedro Páramo autografiado, el que aún conservo junto al del poeta que me negué a saludar un día y seguía mostrándome su rostro en la ventana del tiempo. (6)
I I I
El Café Doreña, en el San Salvador de los tempranos años sesenta, acogió las tertulias montadas por destacados escritores salvadoreños, entre ellos Oswaldo Escobar Velado, Manlio Argueta, José Roberto Cea y Alfonso Quijada Urías. Como café y punto de reunión de intelectuales, distaba mucho de parecerse a los madrileños Café Pombo (la famosa “Sagrada Cripta”) y Café Colonial, donde las célebres tertulias de la Generación del 27, a principios del siglo pasado, devinieron fértiles eras en que germinaron los “ismos” más trascendentes e influyentes de la literatura española. (7) Diez años más tarde, los que estábamos iniciando nuestro oficio dentro de la literatura y otras expresiones artísticas, comenzamos a reunirnos en la Cafetería Skandia, porque era la más moderna de la ciudad y por su excelente ubicación; se encontraba en la planta baja del Hotel San Salvador, en una esquina anexa al lugar en donde estuvo una pequeña plazoleta conocida como “Rincón Martiano”, no muy distante de nuestros lugares de trabajo y muy cercana a la oficina de correos, el Teatro nacional, las principales librerías, otros cafés que nos gustaba visitar y la mayoría de bares de la capital. Ahí nos dábamos cita escritores noveles, teatreros, pintores y diletantes, cada quien escogiendo la mesa donde estaban aquellos con quienes sentía mayor afinidad, no tanto por compartir una rama artística o una línea de pensamiento, sino, casi siempre, por la relación de edades que determinaba ubicaciones generacionales, por la ideología política con que se identificaba cada quien, o por mera simpatía, como era el caso de algunos periodistas que se nos unían.
Quizás por las discusiones que se generaban en aquel lugar entre quienes defendíamos posiciones sobre literatura, movimientos artísticos o política, también concurrían algunos catedráticos y estudiantes de la Universidad de El Salvador que disfrutaban de aquel ambiente. Entre estos “académicos” de número se distinguía una joven muy esbelta y atractiva, de encendida mirada y fácil palabra. Se advertía en su conversación que estaba muy familiarizada con la ideología socialista. Por eso se ganó el sobrenombre de “Rosa Luxemburgo” que, seguramente, fue acuñado por Norman Douglas pues tenía sello del tremendo poder histriónico que distinguía a ese actor. El verdadero nombre de aquella joven es Mirna, y un par de años más tarde aparecería en mi vida para transmitirme la asignación de una misión sumamente especial y honrosa, a solicitud de otro poeta, amigo mío, que nunca nos acompañó en esas reuniones.
Saliendo de ese cafetín una tarde, topé con el diputado Rafael Aguiñada Carranza, el tocayo a quien muchos llamábamos “Chele”, a quien asesinarían unos meses después. Después de saludarnos me pidió acompañarle hacia donde se dirigía. Caminamos hacia el sur sobre la Avenida España y mientras lo hacíamos me preguntó sobre mis estudios de Derecho, que yo había dejado interrumpidos por interesarme más la literatura, y también me comentó el poema que escribí a la muerte de Roque, el que unos meses antes había salido publicado en la Revista Abra de la UCA (8); después de dos o tres preguntas adicionales que, en el fondo, solo eran un preámbulo sin importancia empleado por él antes de llegar al grano, detuvo el paso y viéndome fíjamente me espetó la pregunta: “¿Querés ir a Cuba? Me dejó mudo. ¡Yo tenía años de estar pendiente de todo lo que sucedía en y con Cuba! Escuchar los discursos de Fidel el 26 de julio, era algo que no podía perderme, incluso en el trabajo, disimuladamente y con audífono. “¡Por supuesto!” contesté precipitadamente para que no creyera que no iba a aceptar… “Bueno” –agregó él- “Vas a ir con otro poeta (Se trataría de Chema Cuéllar). Ya está arreglado el viaje para el otro año.
Te van a contactar cuando se acerque la fecha”. Luego se despidió y regresó sobre sus pasos por la misma calle. Nunca más le volví a ver. Un sábado por la tarde, encontrándome con otros amigos en casa de Norman Douglas, nos enteramos de que acababan de ametrallar al “Chele”. Junto al pesar por la trágica suerte de aquel notable luchador lamenté también que con él pudieran haberse ido mis esperanzas de conocer la Perla de las Antillas. (9)
Ese gran camarada nuestro que ya ha figurado en “flash back” en una nota de la segunda parte de este testimonio, el siempre calmo y sonriente “Gato” Armando Herrera, fue el encargado de anunciarnos un mes antes del viaje, que éste se realizaría en la segunda quincena de julio de 1976. Salimos en horas de la tarde del viejo aeródromo de Ilopango, pero mientras esperábamos en el mostrador de la línea aérea la revisión del boleto de salida, se me acercó, tomándome por sorpresa, una mujer con unos ojos inconfundibles. Sin más preámbulos que la simple mención de mi nombre, me dio a entender con su mirada que no había tiempo para preguntas ni explicaciones, y entregándome un paquete en papel manila, secamente dijo: “Fermán quiere que le des esto a Haydeé Santamaría o a Nicolás Guillén, en Casa de las Américas. Ahí va todo lo de la muerte de Roque. Cuidalo mucho. Adiós”. Se retiró y despegando yo la vista del paquete que ella había puesto en mis manos sin darme oportunidad de reaccionar, volví a ver en la dirección en que se marchaba, pudiendo apreciar el rítmico andar con que se alejaba al ritmo de sus inconfundibles caderas, flanqueada por dos jóvenes que, evidentemente, eran los encargados de darle seguridad asignados quizá por su comandante Fermán Cienfuegos, el poeta que después de la muerte de Roque Dalton llevó a cabo dentro del ERP, la escisión que creó la Resistencia Nacional, y quien, después de la firma de los que yo siempre he llamado “recuerdos de paz”, retomaría su nombre real: Eduardo Sancho. (10)
Ya en Casa, la única persona a la que pude hacer entrega del paquete, fue Trini Pérez, quien actualmente se desempeña como colaboradora de Miguel Barnet. Me enteré por ella de que Haydeé se encontraba colaborando en la zafra de ese año y que Guillén estaba en Moscú recibiendo el Premio Lenin. Así fue que Trini se hizo cargo de guardar la encomienda. Dos días más tarde, almorcé con Mario Benedetti y a preguntas suyas acerca de lo cierto de la muerte de su gran amigo Dalton, le enteré de la documentación que yo había dejado en Casa. Fue después de eso que comenzaron a aparecer en medios cubanos los homenajes, comentarios y demás publicaciones relacionadas con nuestro poeta. Ahora el rostro de éste me veía más fijamente y con una sonrisa franca, comprensiva, desde todas las ventanas cubanas: la cultural, la tropical, la de la solidaridad y la de los ritmos que, en plenos carnavales, sonaban allá por el malecón, unas cuadras más abajo del Habana Libre… “¡Uno, do y tré… Uno, do y tré… Qué paso má chévere, qué paso má chévere, el de mi conga é…”
IV
Entré al centro comercial por el portón norte que da acceso al supermercado y a las diversas tiendas. Ya en el corredor, doblé hacia la derecha para ir a la tienda de artículos de oficina. Fue entonces que, desde lejos, lo ví. Era él. No cabía duda. Yo conocía aquélla nariz prominente, que compensaba una amplia frente, y esos arcos ciliares que, dando forma a las cejas, le confirieron siempre a su rostro ese semblante triste (como en la foto aquella con la taza de café y los envases de sodas. ¿Lo recuerdas? – me dice el entrometido de mi otroyó).
Obviamente, él no me iba a poder ver a mí, aunque ya me había acercado lo suficiente para examinar más de cerca aquella cabeza, los ordenados cabellos, el porte y demás detalles… Es realmente su viva imagen. En este busto sí era él, inconfundiblemente. Después de examinarlo, con permiso del dueño del lugar, descubro que no tiene nombre de autor. Pero algo me dice que yo había visto ya esta obra. “Hace muchos años, acuérdate…” parecen decirme sus ojos… Pongo más atención y con esa postura en que el mentón suyo está muy levantado, le veo en otro tiempo y en otro lugar…
Allá por 1979, una tarde de esas que Ricardo Castrorrivas llama “de poesía húmica”, compartida con Chamba Juárez, Edgardo Cuéllar y alguien más que no logro recordar, dispusimos visitar al escultor “Cerritos” en el taller que él tenía en el antiguo local de una escuela, en las cercanías de La Ceiba de Guadalupe. Se encontraba trabajando en un busto de Roque Dalton, en la etapa de modelarlo en arcilla. Las nubes que en la memoria va acumulando el tiempo no me permiten distinguir en aquel busto de mis recuerdos, más detalles que los que me llamaron la atención en este otro que tenía en venta el ignaro vendedor de antigüedades que lo poseía. ¡Nada menos que el busto del poeta salvadoreño más famoso de nuestra historia! Fuese o no el de “Cerritos”, éste sí era Roque. Había que rescatarlo. Era una versión hecha en algún tipo de resina que se había manchado y deteriorado, pero esos defectos no afectaban el valor de la figura que representaba. Preguntado que hube al anticuario el precio de aquella obra, comprobé que podía pagarlo y lo hice. Rescaté al poeta. Ahora era mi Roque. Y nadie más lo tendría. ¿Nadie más? (11)
Desde el lugar donde he escrito estos testimonios, tuve siempre a la vista el busto de don Roque, que es así como mis nietos dieron en llamarle al personaje que descubrieron en lo alto de una de las libreras, sitio donde lo coloqué desde el día en que lo traje a casa y lo invité a compartir mi estudio. Los dos niños ya sabían lo que es un busto porque crecieron viendo el de Beethoven, a quien yo, delante de ellos, llamaba don Beto; de ahí, mis inquietos descendientes tomaron el “don” para endosárselo al nombre de nuestro poeta, aunque sin comprender todavía cuál había sido su oficio, a juzgar por lo que el mayor de ellos me preguntó en cierta ocasión: “Abuelo, ¿y tenés música de don Roque?” Conteniendo la risa le contesté muy seriamente que ese personaje no había sido músico sino escritor, pero que, en cierto modo, había hecho música con palabras. Eso provocó una retahíla de preguntas tras la cual pude darles a los dos mocosos una sencilla explicación de lo que es la melodía que forman los versos, cuando son armónicos, valiéndome como ejemplo del poema El Nido, de Alfredo Espino, que ambos chiquillos conocen de cabo a rabo, merced a que la paciencia de su abuela, después de mil repeticiones en altas y pausadas voces, logró que la más conocida composición del Poeta Niño se fijara en aquellas absorbentes mentes infantiles y, a la vez, que se volviera insoportable para mi, de tanto escuchárselo a ella.
Ahora, el busto de Roque posa en algún lugar del Centro Cultural Nuestra América. Antes de darlo en donación a esa institución, se lo ofrecí en más de una ocasión a los hijos de Roque, pero ninguno de ellos pareció interesarse en tenerlo o, en el mejor de los casos, no quisieron que yo me despojara de lo que para mí, es una exacta representación de la figura del notable escritor salvadoreño, que estuvo dispuesto a aceptar todas las muertes que le correspondieran, aunque nosotros, los “guanacos hijos de puta”, sus hermanos, nunca estaremos dispuestos a aceptar el cobarde e inmoral silencio de sus asesinos.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
***
NOTA. Fotografía-collage: arriba y a la izquierda, Rafael Mendoza Mayora; arriba y a la derecha, Roque Dalton; abajo, el monumento hecho por el pintor, escritor y escultor Armando Solís, dedicado a Roque Dalton, y que está situado en la Universidad Nacional de El Salvador.
***
POEMAS DEDICADOS A ROQUE DALTON POR EL AUTOR
ROQUE DALTON GARCÍA
Siempre quise ponerme el mejor traje,
“el de reir y llorar” como decimos
aquí, los marginados,
para ir a tu despensa de bellezas.
Siempre quise darte algo.
Y, mira:
¡qué inútiles mis manos!
Solo te traen un poema.
Eso que tú has tirado en todas partes…
(De TESTIMONIO DE VOCES. 1971)
***
VIDA, PASIÓN Y MUERTE DE UN POETA
Érase un individuo que tenía
una nariz muy especial,
una nariz con gran capacidad para olfatear
malos agüeros y chacales,
muy perspicaz para entenderse con su lengua
y con los grandes Lenguas no académicos.
nadie esperaba que el sujeto apareciera aquí,
precisamente aquí,
más abajo del trigal,
cerca de las Honduras del refrán,
donde bate la mar ddel sur a las sirenas
más peligrosas del mundo.
lo cirto es que al brotar esa nariz
la gente se asustó y salió gritando
que aquello era un castigo del señor
por la matanza de campesinos ocurrida un año antes.
Entonces,
los versos de Vallejo rodearon al aparecido,
los vió él, triste, emocionado;
incorporose rápidamente,
echose a andar y dijo:
“Arrodillémonos para llorar
a los muertos recónditos.
A los inadvertidos hagamos justicia.”
Eso fue suficiente para echarse encima
la antipatía de los militares,
pero tratando de ser condescendiente con el sistema,
el muchacho aceptó ir al colegio
y de ahí pasó a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias
Sociales de la Universidad nacional,
en cuyo paraninfo pronunció su más célebre discurso:
“Pobre de mí, pobre de mí que soy marxista
y me como las uñas,
que amo los suaves garfios de la arena,
las palabras del mar
y la simplicidad de las gaviotas,
a quien todos exigen estos días
que se acueste desnudo con las tarifas aduanales
y así jure ante el viento que el juez
es superior al asesino…”
Aquello, para el gobierno, fue el colmo
y ordenó la inmediata captura
de aquel habitante de otras galaxias que así
probó por vez primera la amargura de estar preso
con La Ventana en el Rostro. Mas el tipo
siempre llevaba consigo un cigarro escondido
y una noche dispuso hacer la prueba
de invocar a la Libertad con la siguiente salmodia:
“Yo te conjuro cigarro puro padre
de tus volubles hijos de humo.
En el nombre de satanás, lucifer y luzbel
y por la virtud que tú tienes
haz que ella sienta amor por mí,
desesperado amor por mí.”
La Libertad acudió a salvarlo
y le dijo que él no había nacido para ser un fiel
de balanzas forenses ni cosa parecida
y que mejor se marchara con su música a otros mundos;
después le entregó los códices secretos de Brujo Cunjama,
le hizo el encanto de que le salieran alas,
le dio el soplo reservado a los nahuales
y le dijo que de ahí en adelante
se las arreglara solo.
Nomasito dio vuelta por Ayagüalo camino´ell puerto
comenzaron a surgir leyendas de que él
había hecho pacto con el Cadejo
y los aprendices de poesía se atrevieron a salir del soneto
con sus largas listas de chabacanadas,
tratando de seducir a la Rosa de los Vientos
para que les revelara el misterio de las alas
y el paradero de “el Narizón”,
quien desde su retiro les enviaba de vez en cuando
un pajarito con la sabia recomendación
de que no se alagartaran y que para todos
da diós, contimás locura.
Entre tanto, nuestro amigo aprovechaba el tiempo
restaurando testimonios encontrados en los caminos
que conducen a Roma la Nueva, en compañía
de otros olfateadores de su especie,
entre ellos Pedro Páramo, Bola de Nieva,
la Mulata viuda de Tal, Pachito, el Ché,
la Maga, Sandino, la Cándida Aridnere,
la Iris Mateluna, Fantomas y el Negro
que hizo esperar a los ángeles.
Nada menos en esa isla donde los descendientes
del Caimán Barbudo tienen su famosa Casaa,
ayudó a coordinar el regreso de Mambrú
y el triunfo definitivo de la Mama Grande.
Al Pulgarcito no le iba muy bien que digamos,
pero al menos tenía un porta representándolo eficientemente
y diciéndole al mundo que aquí
“todos somos abnegados y fieles
al prestigio del bélico ardor”.
Y fue por ese ardor que al Narizón se le ocurrió
volver al “apretacanuto” cuscatleco,
lo que quedó confirmado el día en que los diarios
sacaron la noticia de que él (“no pronuncies mi nombre”)
había sido ajusticiado por un grupo de ñatos
que lo acusaban de traidor.
Después nada se supo. Digo nada
de la supuesta traición, ni del cadáver.
Bástenos recordar que el hombre poseía
una nariz tan envidiable que, claro,
nunca le iban a perdonar su experiencia
en dar saltos de envergadura y no brinquitos.
En fin,
como él mismo hubiera dicho al ser condenado:
cada revolución tiene cabrones
que no se la merecen.
A lo mejor ya se esperaba el desenlace.
Gran profeta que fue.
se adelantó a la vil sentencia
cuando le tocó El Turno del Ofendido:
“Digo
que con una pequeña sonrisa y el viejo traje limpio
aceptaré todas las muertes que me correspondan…
…Y de nuevo podéis decirme el hermano pobre
el destrozado camarada pobre
agradeciendo como un perro si pan de cada noche.”
Lo demás sí lo sabemos:
que los poetas comprometidos tienen más enemigos
que los poetas y que los comprometidos,
sobre todo cuando tienen una buena nariz,
de esas que saben apuntar al blanco,
razón lo suficientemente clara
como para entender por qué muchos colegas
no dijeron ni pío al enterarse
de la muerte de este “pueta” que adoraba
las conchas frescas con cerveza,
también a una gaviota llamada Lisa
y a la famosa enanita del circo que a diario
esperaba verlo salir de la tienda “La Royal”
y ahora se ha quedado sin él
sudando amor amor amor.
(Revista ABRA. 1976 y en HOMENAJE NACIONAL. 1986)
***
DÉCIMAS A ROQUE DALTON
I
Roque de roca, trovero
telúrico, roquecido,
entre versos, gran jodido,
jugás al esconde-lero.
¡Ay, Roque, guanaco entero
de los pies a la razón,
me está doliendo en el son
de esta décima atrevida,
todo el dolor que la vida
te clavó en el corazón!
II
Roque: he sabido que tú
fuiste brujo de la rama
secreta del Gran Cunjama,
el que burló a Belcebú;
y que también Babalú
Ayé te dio su poder;
por eso no puedo creer
que has muerto. No cabe duda:
te olvidaste de la ruda
en la emoción de volver.
III
Desenrocándote, hermano,
en la luz de otras materias,
se nutren hoy tus arterias
como profético grano.
Tal vez le darás la mano
en tal fructificación
a la oruga y al carbón
que llegará a ser diamante;
si es así, pues… ¡adelante
con tan clandestina acción!
IV
En la montaña roqueña
que levantó tu poesía,
la noche, su minería
ejecuta, peña a peña.
En esa labor se adueña,
ella, de cada cristal
que aparece en su huacal
al escarbar bajo el verso
y lo agrega al universo
que guarda en su delantal.
(Revista Casa de las Américas, Nº 227. Cuba. Abril-Junio, 2002)
***
A UN GRAN FANTASMA INDÓCIL
Esta es la cuarta vez, mi querido poeta,
que yo le escribo algo.
En la primera di testimonio de su voz
y usted estaba todavía en este mundo.
Eso fue el mismo año en que usted se vio inflamado
por el que fue quizá su amor más subversivo
aquel que le hizo bailar un tango
cantado por Pablito Milanés,
y ya con la ayuda del ron
hasta echarse una ranchera. ¿Se acuerda?
Fue el corrido de El Hijo Desobediente
Un Domingo estando herrando
Se encontraron dos mancebos
Echando mano a sus fierros
Como queriendo pelear…).
¡Ah tiempo suyo aquél vivido en La Habana
recibiendo los laureles por Taberna
y compartiendo el parnaso tropical con otros grandes!
Pero antes de meterme en anécdotas,
déjeme decirle que mis otros dos homenajes.
se los dediqué cuando usted ya se había convertido
en el fantasma que con los años seguiría
deambulando por la habitación de Isidora
su amor de entonces. Según ella cuenta
en la famosa Carta que le envió a la eternidad
usted se le aparece a los pies de la cama
y le clava esa mirada fija que, todavía
a sus ochenta y seis años, suele provocarle
una leve comezón, un ardor en la piel.
Es para entender por qué, sobre esa epístola,
Mónica Ríos, otra chilena metida en textos,
se pregunta si es más o menos incorrecto
que un materialista dialéctico, como usted,
se aparezca en espíritu. “¡Vade retro!…
¡La negación de la negación! responderán
quienes le envidian a usted vida, pasión y suerte
con los lances del corazón, menos su muerte
por la que todavía no responden los asesinos.
Sí, se ha convertido usted en un fantasma indócil
que se quedó con la costumbre de visitar
la cocina donde le preparaba el café aquella musa
con la que recorrió las calles de La Habana
que llevan al mar y que ahora he sacado yo
de su Pérgola de Flores, sin ella saberlo;
de seguro al verlo ahí sentado sorbiendo el amargo,
ella le hará la misma pregunta de antes:
¿Qué le parece, maestro,
si nos vemos más seguido? Y usted,
con el humor de siempre le responderá sonriendo
con su acostumbrado Si, cómo no, maestra.
Después se despedirá, se marchará
y Benedetti saldrá de algún libro
dispuesto a acompañarle en su viaje de regreso
a aquellos otros lugares donde el amor
sigue entendiéndose con fantasmas que saben
salvar a la humanidad con la palabra.
***
Relacionado: HE DICHO. Cortometraje documental sobre Rafael Mendoza Mayora.
HE DICHO
***